Capítulo 8
Esquema de los tiempos futuros
Vamos a hacer unos cálculos.
Y vamos a hacerlos siendo conservadores. Supongamos que cada una de estas tecnologías tan dispares que van a emerger a lo largo de los próximos cincuenta años contribuyen de forma independiente a una vida más larga y sana.
El control del ADN alertará a los médicos de las enfermedades mucho antes de que sean graves. Identificaremos y empezaremos a combatir el cáncer años antes. Si tienes una infección, te la diagnosticarán en cuestión de minutos. Si tu ritmo cardíaco es irregular, el asiento de tu coche te lo dirá. Un analizador de aliento detectará una enfermedad inmune en su fase de desarrollo. Las pulsaciones en un teclado indicarán un párkinson temprano o una esclerosis múltiple. Los médicos dispondrán de muchísima más información de sus pacientes y tendrán acceso a ella mucho antes de que los segundos lleguen al centro de salud o al hospital. Los errores médicos y los diagnósticos erróneos desaparecerán. El resultado de cualquiera de estas innovaciones podría traducirse en décadas de una vida sana prolongada.
Pero digamos que todos estos avances juntos nos dan una década.
Una vez que la gente empiece a darse cuenta de que el envejecimiento no es una parte inevitable de la vida, ¿se cuidará mejor? Yo desde luego que lo he hecho. Y también parece que lo ha hecho la mayoría de mis amigos y de mis familiares. Mientras avanzamos para ser los primeros en adoptar intervenciones biomédicas y tecnológicas que reducen el ruido en nuestro epigenoma y controlamos los sistemas bioquímicos que nos mantienen vivos y sanos, me he dado cuenta de una tendencia inequívoca a ingerir menos calorías, a reducir los aminoácidos de origen animal, a hacer más ejercicio físico y a acumular más grasa parda aventurándonos en una vida fuera de la zona termoneutral.
Son remedios disponibles para la mayoría de las personas, con independencia de su situación económica, y su impacto en la vitalidad está más que estudiado. Diez años más de vida sana no es una expectativa irracional para gente que come bien y se mantiene activa. Pero vamos a dejarlo en la mitad. Vamos a decir que son cinco años.
Con eso sumarían quince años.
Las moléculas que estimulan nuestro circuito de supervivencia activando nuestros genes de la longevidad han ofrecido entre un 10 y un 40 por ciento más de años sanos en ensayos con animales. Pero quedémonos con el 10 por ciento, lo que nos da otros ochos años.
En total serían veintitrés años.
¿Cuánto tiempo falta para poder restablecer el epigenoma, ya sea mediante la ingesta de moléculas o modificando genéticamente nuestro cuerpo, igual que hace mi estudiante con los ratones? ¿Para poder acabar con las células senescentes, ya sea con medicamentos o directamente con una vacuna? ¿Para reemplazar partes de órganos, cultivarlos desde cero en animales de granja modificados genéticamente o imprimirlos en 3D? Un par de décadas, quizá. Puede que tres. Sin embargo, una o todas esas innovaciones están a punto de irrumpir en la vida cada vez más larga de la mayoría de nosotros. Y, cuando eso pase, ¿cuántos años más llegaremos a tener? El potencial máximo podrían ser siglos, pero digamos que son solo diez años.
Eso son treinta y tres años.
En la actualidad, la esperanza de vida media en el mundo desarrollado está un pelín por encima de los ochenta años. Súmale treinta y tres a eso.
Nos ponemos en ciento trece años, una estimación conservadora de la esperanza de vida en el futuro, siempre y cuando la mayor parte de la población se suba al carro. Y recuerda que esta cifra quiere decir que alrededor de la mitad de la población pasará de esa edad. Es verdad que no todos estos avances sumarán y que no todo el mundo comerá bien y hará ejercicio. Pero también ten en cuenta que, cuanto más vivamos, más probabilidades tendremos de beneficiarnos de avances médicos radicales que ni nos imaginamos. Y los avances que ya hemos hecho no van a desaparecer.
Por eso, a medida que nos acercamos cada vez más rápido al mundo de Star Trek, por cada mes que te mantienes con vida, ganas otra semana. Dentro de cuarenta años, podrían ser dos semanas más. Dentro de ochenta años, otras tres. Las cosas podrían ponerse muy interesantes a finales de este siglo si, por cada vez que sigues vivo, vives cuatro semanas más.
Por eso yo digo que Jeanne Calment, que tal vez haya sido la persona de este planeta que más tiempo ha vivido, acabará expulsada de la lista de las diez personas más longevas de la historia. Y solo harán falta unas pocas décadas después de que eso suceda para que no aparezca entre los cien primeros nombres. Luego abandonará el primer millón. Imagina lo que habría pasado si las personas que han vivido más de ciento diez años hubieran tenido acceso a todas estas tecnologías. ¿Podrían haber llegado a los ciento veinte o ciento treinta? Tal vez.
Algunos colegas científicos me aconsejan no mostrarme tan optimista en público.
—No queda bien —me dijo un colega bienintencionado hace poco.
—¿Por qué? —le pregunté.
—Porque el público no está preparado para estas cifras.
Yo no estoy de acuerdo.
Hace diez años, yo era un paria para muchos de mis colegas por hablar siquiera de crear fármacos con los que ayudar a los pacientes. Un científico me dijo que nuestro trabajo como investigadores es «demostrar únicamente que una molécula alarga la vida de los ratones; el público ya hará el resto». Ojalá fuera así.
Hoy en día, muchos de mis colegas son tan optimistas como yo, aunque no lo admitan en público. Apostaría lo que fuera a que un tercio de ellos toma metformina o un estimulador de NAD. Unos pocos incluso tomarán dosis bajas de rapamicina de forma intermitente. Ahora hay conferencias internacionales sobre intervenciones relacionadas con la longevidad cada pocas semanas y los participantes no son charlatanes, son renombrados científicos de las universidades más prestigiosas y de los mejores centros de investigación. En estas reuniones, ya no es raro oír hablar de que el aumento de diez años, o más, de la esperanza de vida humana cambiará el mundo. Pero, atención, que el debate no es si esto pasará o no: el debate se centra en lo que deberíamos hacer cuando esto pase.
Eso es cada vez más cierto entre los líderes políticos, empresariales y religiosos con los que paso cada vez más tiempo, hablando no solo de nuevas tecnologías, sino también de lo que implican. Con paso lento pero seguro, estos individuos (legisladores, jefes de Estado, directores generales de empresas y líderes de opinión) empiezan a darse cuenta del potencial revolucionario del trabajo que se está realizando en el campo del envejecimiento, y quieren estar preparados.
Todas estas personas podrían estar equivocadas. Yo podría estarlo. Pero espero seguir en este mundo lo suficiente para salir de dudas.
Si me equivoco, podría ser por haber pecado de conservador en mis predicciones. Aunque hay muchos ejemplos de falsas predicciones (¿quién no se acuerda de las aspiradoras que funcionan con energía nuclear o de los coches voladores?), es mucho más habitual que la gente no vea las cosas venir. Extrapolamos linealmente. Más personas, más caballos, más estiércol equino. Más coches, más contaminado está el aire, siempre más cambio climático. Pero no funciona así.
Cuando las tecnologías avanzan exponencialmente, ni siquiera los expertos lo ven venir. El físico estadounidense Albert Michelson, que ganó el Premio Nobel por medir la velocidad de la luz, dio un discurso en la Universidad de Chicago en 1894 en el que declaró que era probable que quedara poco por descubrir en el campo de la física, salvo más decimales.\1] Murió en 1931, cuando la mecánica cuántica estaba en todo su apogeo. Y en su libro de 1995 Camino al futuro Bill Gates ni mencionó internet, aunque lo revisó en gran parte un año después y admitió con humildad que había «subestimado muchísimo lo importante y lo rápido» que llegaría a ser internet.
Kevin Kelly, editor fundador de la revista Wired, que ha acertado bastante más en su predicción del futuro, tiene una regla de oro: «Acepta las cosas en vez de intentar combatirlas. Trabaja con ellas en vez de huir de ellas o prohibirlas».
A veces no reconocemos que el conocimiento es multiplicativo y que las tecnologías son sinérgicas. La humanidad es mucho más innovadora de lo que pensamos. A lo largo de los últimos dos siglos, una generación tras otra ha presenciado la repentina aparición de tecnologías nuevas y extrañas: motores de vapor, barcos metálicos, carruajes sin caballos, rascacielos, aviones, ordenadores personales, internet, televisores planos, dispositivos móviles y bebés genéticamente editados. Al principio nos quedamos de piedra; luego casi ni nos damos cuenta. Cuando el cerebro humano estaba evolucionando, lo único que cambiaba en la vida eran las estaciones del año. No debería sorprendernos que nos cueste predecir lo que sucederá cuando millones de personas trabajan en tecnologías complejas que confluyen de repente.
Da igual si acierto o me equivoco en cuanto al ritmo del cambio, porque, salvo que haya una guerra o una epidemia, nuestra esperanza de vida seguirá aumentando. Y según voy hablando con más líderes de opinión de todo el mundo, más me doy cuenta de lo inabarcables que son las implicaciones. Y sí, algunas de esas personas me han permitido organizar y planear eventos que van mucho más allá del objetivo inicial de mi investigación. Pero las personas que me animan a pensar más son los jóvenes a quienes doy clase en Harvard y en otras universidades, y a menudo los muy jóvenes que se ponen en contacto conmigo todos los días a través del correo electrónico o de las redes sociales. Me animan a pensar en cómo mi trabajo afectará a la mano de obra del futuro, a la sanidad global y a la misma esencia de nuestro universo moral… Y también me animan a comprender mejor los cambios que deben producirse si vamos a conocer un mundo de vida humana prolongada y sana con equidad, igualdad y decencia.
Si se produce la revolución médica y continuamos en el camino lineal que llevamos, algunas estimaciones sugieren que la mitad de los niños que nazcan hoy en Japón vivirá más de ciento siete años. En Estados Unidos, la edad es de ciento cuatro años. Muchos investigadores creen que estas cifras son demasiado optimistas, pero yo no. Podrían ser conservadoras. Llevo mucho tiempo diciendo que, aunque solo lleguen a buen puerto unas cuantas de las terapias y de los tratamientos más prometedores, es razonable esperar que cualquiera que esté vivo y sano hoy llegue a cumplir cien años sano, activo y participativo como esperaríamos de una persona de cincuenta años de hoy en día. Los ciento veinte años es nuestro potencial conocido, pero no hay motivos para pensar que debe haber excepciones. Y ahora mismo digo, para que quede constancia, en parte para dejar clara mi postura y en parte porque tengo asientos preferentes para ver lo que está a la vuelta de la esquina, que quizá estemos viviendo con el primer sesquicentenario del mundo. Si la reprogramación celular alcanza su potencial, a final de siglo cumplir los ciento cincuenta podría estar a nuestro alcance.
Mientras escribo esto, no hay nadie en nuestro planeta (nadie cuya edad se pueda verificar al menos) que tenga más de ciento veinte años. De modo que tendrán que pasar por lo menos varias décadas antes de que sepamos si acierto, y podrían pasar ciento cincuenta años antes de que alguien sobrepase ese umbral.
Pero ¿qué hay del siguiente siglo? ¿Y del siguiente? No es una excentricidad esperar que algún día vivir ciento cincuenta años sea la norma. Y si la teoría del envejecimiento por pérdida de información es correcta, puede que no haya límite por arriba; podríamos resetear el epigenoma «a perpetuidad».
Esto resulta aterrador para mucha gente, y con toda la razón del mundo. Estamos a punto de cambiar drásticamente casi todo lo que sabemos acerca de lo que significa ser humanos. Y eso hace que mucha gente no solo diga que no puede hacerse, sino que no debería hacerse… porque nos llevará a la perdición.
Los críticos de mi trabajo no son troles anónimos en las redes sociales. A veces son colegas y otras, amigos cercanos.
Y también personas de mi misma sangre.
Nuestro hijo mayor, Alex, que a los dieciséis años espera entrar en política y dedicarse a la justicia social, ha tenido problemas para ver el futuro con el mismo optimismo que yo. Sobre todo cuando eres joven, cuesta mucho ver un arco del universo moral, mucho menos uno que se inclina hacia la justicia.
Al fin y al cabo, Alex creció en un mundo que se está calentando de forma desastrosa a pasos agigantados; en un país que lleva en guerra casi dos décadas; en una ciudad que sufrió un ataque terrorista contra gente que participaba en una de sus tradiciones más queridas, la maratón de Boston. Y como muchos otros jóvenes, Alex vive en un universo hiperconectado en el que las noticias de crisis humanitarias, desde Siria hasta Sudán del Sur, se suceden en la pantalla de su móvil.
Así que lo entiendo. O lo intento. Pero me llevé una decepción cuando, una noche, hace poco, me enteré de que Alex no compartía el optimismo que yo siempre he tenido acerca del futuro. Por supuesto que me enorgullece que nuestro hijo tenga un sentido ético tan desarrollado, pero me entristeció darme cuenta de que su visión tan pesimista del mundo proyecta una gran sombra sobre su visión de mi trabajo, el trabajo de toda una vida.
—Tu generación, como las anteriores, no ha hecho nada para evitar la destrucción del planeta —me dijo Alex aquella noche—. ¿Y ahora quieres que las personas vivan más?, ¿para que puedan hacerle todavía más daño al mundo?
Aquella noche me acosté alterado. No por la acusación que me había lanzado nuestro hijo; admito que de eso me sentí un poquito orgulloso. Nunca destruiremos el patriarcado mundial si nuestros hijos no practican primero con sus padres. No, estaba alterado por todas las preguntas que no podía responder, preguntas que me mantuvieron en vela aquella noche y muchas más después.
La mayoría de las personas, al darse cuenta de que vivir más está a la vuelta de la esquina, también reconoce deprisa que semejante transición no puede darse sin cambios sociales, políticos y económicos de gran calado. Y tienen razón: no puede haber revolución sin disrupción. Así que ¿y si la forma en la que yo veo el futuro no es hacia donde nos encaminamos? ¿Y si darles a miles de millones de personas una vida más larga y sana le permite a nuestra especie dañar más todavía al planeta y a nuestros semejantes? Una mayor longevidad es inevitable, no me cabe la menor duda. ¿Y si su inevitabilidad conduce a nuestra destrucción?
¿Y si lo que yo hago empeora el mundo?
Hay muchas personas por ahí, algunas muy inteligentes y muy bien informadas, que creen que esto será así. Pero yo sigo siendo optimista acerca de nuestro futuro común. No concuerdo con los detractores, pero les presto atención. Lo hago. Y todos deberíamos hacerlo. Por ese motivo, en este capítulo voy a explicar varias de sus preocupaciones (algunas de las cuales comparto), pero también expondré otro punto de vista acerca de nuestro futuro.
Y tú ya sacas tus propias conclusiones.
LA ADVERTENCIA DE LOS CIEN AÑOS
El número de Homo sapiens creció muy despacio a lo largo de los primeros cientos de miles de años de nuestra historia, y, al menos una vez, estuvimos al borde de la extinción. Si bien hay muchos esqueletos jóvenes del Arcaico tardío al Paleolítico, hay poquísimos esqueletos de individuos de más de cuarenta años. Era muy poco habitual que llegaran a lo que hoy tenemos el lujo de llamar «mediana edad». Recuerda que era una época en la que las adolescentes eran madres y los adolescentes, guerreros. Las generaciones cambiaban deprisa. Solo los más rápidos, listos, fuertes y tenaces solían sobrevivir. Desarrollamos con rapidez habilidades analíticas y de bípedos superiores, pero a expensas de millones de vidas inhumanas y de muertes prematuras.
Nuestros ancestros se reproducían tan rápido como permitía la biología, apenas un poco más deprisa que la tasa de mortandad. Pero con eso bastaba. La humanidad aguantó y se dispersó por todo el planeta. En la época en la que Cristóbal Colón redescubrió el Nuevo Mundo fue cuando alcanzamos la cifra de quinientos millones de individuos, pero solo se necesitaron trescientos años más para que la población se duplicara. Y hoy, con cada nueva vida, nuestro planeta se vuelve más superpoblado, empujándonos hacia el límite de lo que puede sustentar, puede que incluso sobrepasándolo.
¿Cuántos son demasiados? Un informe que analizaba sesenta y cinco proyecciones científicas diferentes concluía que «la capacidad de carga» de nuestro planeta es de ocho mil millones. Eso es más o menos lo que hay ahora. Y, salvo que haya un holocausto nuclear o una pandemia letal de proporciones épicas (nada que pueda desear alguien en su sano juicio), la población no se va a parar ahí.
Cuando el Centro de Investigación Pew preguntó a miembros de las mayores organizaciones científicas del mundo, el 82 por ciento dijo que no hay comida ni demás recursos suficientes en el planeta para el rápido aumento de la población humana. Entre quienes son de esta opinión se encuentra Frank Fenner, un eminente científico australiano que ayudó a acabar con una de las enfermedades más letales como presidente de la Comisión Global para la Certificación de la Erradicación de la Viruela. De hecho, fue Fenner quien tuvo el grandísimo honor de anunciar la erradicación de la enfermedad a la asamblea de la OMS en 1980. Tras haber ayudado a millones de personas a librarse de un virus que mataba a casi un tercio de los infectados, Fenner habría tenido motivos para dejarse llevar por un poquito de optimismo sobre cómo pueden unirse las personas para salvarse.
Tenía planeado jubilarse tranquilamente, pero su mente no dejaba de funcionar. No dejaba de identificar y de solucionar grandes problemas. Se pasó los siguientes veinte años escribiendo acerca de otras amenazas contra la humanidad, muchas de las cuales fueron prácticamente desechadas por los mismos líderes mundiales en salud que se unieron para erradicar la viruela.
Su última predicción amenazadora llegó pocos meses antes de su muerte, en 2010, cuando le dijo al periódico Australian que la explosión de la población mundial y el «consumo desmedido» ya habían sellado el destino de nuestra especie. La humanidad desaparecería en los próximos cien años, dijo; «Ya hay demasiadas personas aquí».
Por supuesto, eso ya lo habíamos oído antes. A punto de entrar en el siglo XIX, cuando la población humana ya superaba los mil millones de habitantes, el académico inglés Thomas Malthus advirtió de que los avances en la producción alimenticia conducían de forma inevitable al crecimiento de la población, haciendo que los pobres, cada vez más en número, tuvieran más riesgo de padecer inanición y enfermedades. Visto desde el mundo desarrollado, da la sensación de que se ha evitado en gran medida una catástrofe como la anunciada por Malthus; los avances agrícolas nos han permitido anticiparnos al desastre. Pero, desde un punto de vista global, las advertencias de Malthus eran casi proféticas. Más o menos la misma cantidad de personas que vivían en la época de Malthus pasan hambre en la nuestra.
En 1968, a medida que la población mundial se acercaba a los tres mil quinientos millones, Paul Ehrlich, profesor de Stanford, y Anne Ehrlich, su esposa y directora asociada del Centro para la Conservación de la Biología en la Universidad de Stanford, hicieron sonar la alarma de Malthus una vez más en el libro La explosión demográfica, que entró en las listas de superventas. Cuando era joven, aquel libro ocupaba un lugar preferente en la estantería de mi padre, justo a la altura de los ojos de un chiquillo. La tapa era perturbadora: un bebé regordete y sonriente sentado en el interior de una bomba con la mecha encendida. Tuve pesadillas con esa portada.
Aunque el interior era todavía peor. En el libro, Paul Ehrlich describía su «despertar» en relación con los horrores que estaban por llegar, una revelación que tuvo durante un trayecto en taxi por Nueva Delhi. «Las calles parecían vivas por la gente —escribió—; gente que comía, gente que se lavaba, gente que dormía; gente que iba a ver a otra gente, que discutía y que gritaba; gente que metía las manos por la ventanilla del taxi, pidiendo dinero; gente que defecaba y orinaba; gente que se encaramaba a los autobuses; gente que pastoreaba animales; gente, gente, gente y más gente.»
Con cada año nuevo año, escribieron los Ehrlich, la producción mundial de alimentos «se queda un poco corta en relación con la creciente población, y la gente se acuesta con un poco más de hambre. Si bien hay reversiones temporales o locales de este fenómeno, ahora parece inevitable que continuará hasta su conclusión lógica: la hambruna masiva». Por supuesto, tenemos el horripilante dato de que millones de personas han muerto de hambre en las décadas que sucedieron a la publicación de La explosión demográfica, pero ni muchos menos a la escala que predijeron los Ehrlich ni tampoco por una falta de producción de alimentos, sino como resultado de crisis políticas y conflictos militares. Sin embargo, cuando un niño se muere de hambre, ni a él ni a su familia le importa el motivo.
Aunque sus predicciones más nefastas no se han cumplido, al concentrarse tanto en la relación entre la producción de alimentos y la población, tanto Malthus como los Ehrlich puede que hayan subestimado el mayor peligro a largo plazo: no una hambruna masiva que se lleve a cientos de millones de personas, sino una rebelión mundial que nos matará a todos.
En noviembre de 2016, el difunto físico Stephen Hawking predijo que a la humanidad le quedaban menos de mil años en «nuestro frágil planeta». Tras meditarlo unos cuantos meses, rebajó su estimación en un 90 por ciento. En línea con las advertencias de Fenner, Hawking creía que la humanidad tendría cien años para encontrar otro lugar en el que vivir. «Nos estamos quedando sin sitio en la Tierra», dijo. Como si nos fuera a servir de algo: el planeta más parecido a la Tierra y más cercano a nuestro sistema solar está a 4,2 años luz. A no ser que haya avances descomunales en la tecnología de desplazamiento por curvatura o de los viajes a través de agujeros de gusano, tardaríamos en llegar diez mil años.
El problema no solo es la población, sino también el consumo. Y no solo el consumo, sino sus residuos. Entra la comida, salen los desechos. Entran los combustibles fósiles, salen las emisiones de carbono. Entran los petroquímicos, salen los plásticos. De media, los estadounidenses consumen más del triple de la comida que necesitan para sobrevivir y unas doscientas cincuenta veces más de agua. A su vez, producen dos kilos de basura cada día, de la que reciclan o usan para compostar un tercio como mucho. Debido a cosas como los coches, los aviones, las mansiones y las secadoras de gran consumo eléctrico, las emisiones anuales de dióxido de carbono de un estadounidense medio son cinco veces más altas que la media mundial. Incluso el «suelo» (el punto más bajo que ni siquiera los monjes de los monasterios de Estados Unidos suelen traspasar) es el doble de la media mundial.
No se trata solo de que los estadounidenses consumen y desperdician mucho, sino que cientos de millones de personas consumen y gastan lo mismo o incluso más y miles de millones de personas van por el mismo camino. Si todas las personas del mundo consumieran al año lo mismo que los estadounidenses, la organización sin ánimo de lucro Global Footprint Network estima que la tierra tardaría cuatro años en regenerar lo que se ha usado y en absorber los residuos generados. Insostenibilidad de manual. Usamos sin parar y le devolvemos poco, y de poco valor, al mundo.
El creciente número de científicos que hacen las mismas advertencias centenarias se ha unido en torno a una realidad medioambiental aterradora: incluso con «estrategias muy estrictas y nada realistas en sus ambiciones para reducirla», seguramente no podremos evitar aumentos en la temperatura del planeta superiores a 2 °C, un «punto de no retorno» que muchos científicos creen que será catastrófico para la humanidad. De hecho, tal como Fenner dijo, podría ser ya «demasiado tarde».
Todavía no estamos en ese punto de no retorno de los dos grados y aun así las consecuencias son abrumadoras. El cambio climático provocado por los seres humanos está destruyendo redes alimenticias en todo el planeta y según algunas estimaciones una de cada seis especies está ya en peligro de extinción. Las crecientes temperaturas han «hervido vivos a los corales» de nuestros océanos, incluida la Gran Barrera de Coral, que es más o menos del tamaño de California, además del ecosistema más diverso del planeta. Más del 90 por ciento de esa maravilla de la naturaleza australiana sufre de blanqueamiento, lo que significa que no recibe las algas necesarias para sobrevivir. En 2018, el Gobierno australiano hizo público un informe reconociendo lo que los científicos llevan años diciendo: que los corales se dirigían hacia el «colapso». Y ese mismo año, investigadores australianos dijeron que el calentamiento global se había cobrado su primera víctima mamífera, un ratón marsupial de cola larga llamado Melomys rubicola, que se extinguió cuando el ecosistema de su isla fue destruido por la subida del nivel del mar.
A estas alturas, tampoco se puede debatir que el derretimiento de las capas de hielo del Antártico y de Groenlandia está subiendo el nivel del mar, algo que la Oficina Nacional de Administración Oceanográfica y Atmosférica y otras organizaciones han avisado de que empeorará las inundaciones en zonas costeras en los años venideros, amenazando ciudades como Nueva York, Miami, Filadelfia, Houston, Fort Lauderdale, Galveston, Boston, Río de Janeiro, Ámsterdam, Bombay, Osaka, Cantón y Shanghái. Al menos mil millones de personas viven en zonas que seguramente se verán afectadas por la subida del nivel del mar. Mientras tanto, nos enfrentamos a huracanes, inundaciones y sequías que son cada vez más frecuentes y también más severas; la OMS calcula que ya mueren al año alrededor de ciento cincuenta mil personas como resultado directo del cambio climático, y es una cifra que posiblemente se duplique en los próximos años.
Todas estas aterradoras advertencias están hechas para un mundo en el que los humanos viven una media de 75-80 años. Por lo tanto, incluso las versiones más pesimistas del futuro de nuestro medioambiente se están quedando cortas en cuanto al alcance del problema. No hay modelo alguno en el que alargar los años de vida no equivalga a más personas y en el que eso no conduzca a un medioambiente más superpoblado y degradado, a más consumo y a más residuos. A medida que vivamos más tiempo, las crisis medioambientales serán mayores.
Y eso solo sería uno de nuestros problemas.
EL POLÍTICO CENTENARIO
Si ha habido una fuerza consistente que ha logrado que nuestro mundo sea más amable, más tolerante, más inclusivo y más justo es que los seres humanos no duramos mucho. Al fin y al cabo, las revoluciones sociales, legales y científicas se libran, tal como decía el economista Paul Samuelson, «de funeral en funeral».
El físico cuántico Max Planck también sabía que era verdad.
«Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino porque sus oponentes acaban muriendo y crece una nueva generación que está familiarizada con ella», escribió Planck poco antes de su muerte, en 1947.
Tras haber presenciado diferentes tipos de revolución a lo largo de mi vida (desde la caída del Muro de Berlín en Europa, pasando por la lucha del movimiento LGTBI en Estados Unidos, hasta el refuerzo de las leyes para la tenencia de armas en Australia y Nueva Zelanda), puedo dar fe de estas palabras. La gente puede cambiar su forma de pensar acerca de algo. La compasión y el sentido común mueven montañas. Y sí, el mercado de ideas desde luego que tiene su efecto en nuestro voto cuando se trata de temas como los derechos civiles, los derechos de los animales, el trato que les dispensamos a los enfermos y a las personas con necesidades especiales, y la muerte digna. Pero es la reducción mortal de aquellos que se aferran a las viejas ideas lo que más permite que florezcan nuevos valores en un mundo democrático.
Muerte a muerte, el mundo se deshace de ideas de las que necesita deshacerse. Ipso facto, nacimiento a nacimiento, el mundo recibe la oportunidad de hacer las cosas mejor. Por desgracia, no siempre atinamos. Y suele ser siempre un progreso lento y lleno de altibajos. Con un tiempo de generación de veinte minutos, las bacterias evolucionan rápido para sobrevivir a los nuevos desafíos. Con un tiempo de generación de veinte años, la cultura y las ideas humanas pueden tardar décadas en evolucionar. A veces involucionan.
De un tiempo a esta parte, el nacionalismo ha pasado de ser el reducto de unos grupos de extremistas furiosos a ser una poderosa fuerza detrás de muchos movimientos políticos en todo el mundo. No hay un solo factor que pueda explicar estos movimientos, pero el economista Harun Onder es uno de los que han constatado un hecho demográfico: los argumentos nacionalistas suelen resonar más entre la gente mayor. Por lo tanto, es bastante probable que la ola antiglobalización se quede con nosotros durante una buena temporada. «Casi todos los países del mundo están experimentando un crecimiento de la proporción y el número de personas mayores de su población», anunció Naciones Unidas en 2015. Europa y América del Norte ya tienen la proporción más alta de personas mayores; en 2030, según el informe, los mayores de sesenta años serán más de una cuarta parte de la población de ambos territorios y la proporción seguirá creciendo durante las décadas venideras. Una vez más, estas estimaciones se basan en proyecciones ridículamente bajas para esperanzas de vida ampliadas.
Los votantes mayores apoyan a los políticos mayores. Ahora mismo, los políticos no parecen dispuestos a dejar su puesto con setenta y ochenta años. Más de la mitad de los senadores de Estados Unidos que se presentaron a la reelección en 2018 tenían sesenta y cinco años o más. La líder demócrata de ese año, Nancy Pelosi, tenía setenta y ocho. Dianne Feinstein y Chuck Grassley, dos poderosos senadores, tenían ochenta y cinco. De media, los miembros del Congreso de Estados Unidos tienen veinte años más que sus votantes.
Y cuando murió en 2003, Strom Thurmond tenía cien años y había ocupado el puesto de senador de Estados Unidos durante cuarenta y ocho. El hecho de que Thurmond estuviera en el cargo con cien años no es problemático, porque queremos que nuestros líderes tengan experiencia y sabiduría, siempre y cuando no estén anclados en el pasado. El problema vino porque Thurmond se las apañó para mantener el cargo pese a un largo historial de apoyo a la segregación y de rechazo a los derechos civiles, incluido el derecho básico al voto. A los noventa y nueve años, votó para usar la fuerza militar en Irak, se opuso a una ley para abaratar los medicamentos y ayudó a desestimar una ley que habría añadido la orientación sexual, el sexo y la discapacidad a una lista de categorías cubiertas por la legislación contra los crímenes de odio. Tras su muerte, se supo que el político de «valores tradicionales» tuvo una hija con el ama de llaves negra de su familia, una adolescente, cuando él tenía veintidós años, algo que desde luego encajaba en el delito de violación según la legislación de Carolina del Sur. Aunque él conocía la existencia de la niña, nunca la reconoció públicamente. Thurmond estuvo jubilado unos seis meses; aquellos que eran demasiado jóvenes para votar tendrán que vivir con las consecuencias de las políticas de este hombre durante el resto de su vida.
Acostumbramos a tolerar cierta intransigencia en los mayores como condicionamiento de «sus tiempos», pero tal vez lo hacemos porque sabemos que no vamos a tener que soportarla mucho tiempo. Sin embargo, imagina un mundo en el que las personas con sesenta años estarán votando no ya otros veinte o treinta años, sino otros sesenta o setenta. Imagínate un hombre como Thurmond en el Congreso, no solo durante medio siglo, sino durante un siglo entero. O, si te resulta más fácil imaginártelo desde tu espectro político concreto, imagínate al político que más detestes ostentando el poder más tiempo que cualquier otro líder en la historia. Y ahora imagínate cuánto tiempo se aferrarán al poder los déspotas de naciones menos democráticas… y lo que harán con ese poder.
¿Qué significará esto para nuestro mundo en cuanto a política se refiere? Si una fuerza impulsora de la amabilidad, la tolerancia, la inclusividad y la justicia cesara de repente, ¿qué aspecto tendría nuestro mundo?
Y los problemas potenciales no acaban aquí.
INSEGURIDAD SOCIAL
Pocas personas se libraron del trauma que supuso la Gran Depresión en Estados Unidos durante los años treinta del siglo pasado. Pero el impacto fue todavía mayor para aquellos que estaban en sus últimos años de vida. La caída del mercado financiero y de los bancos se llevó por delante los ahorros de millones de estadounidenses ya ancianos. Con tantas personas desempleadas, los pocos empresarios que ofrecían vacantes se resistían a contratar a personas mayores. La indigencia era generalizada. Casi la mitad de la gente mayor era pobre.
Esas personas habían sido diáconos, pilares de la comunidad, profesores, granjeros y obreros de fábricas, abuelas y abuelos, y su desesperación sacudió los cimientos del país, llevando a Estados Unidos a unirse, en 1935, a otros veinte países que ya habían establecido un programa de seguridad social.
La seguridad social tenía sentido moral. También tenía sentido matemático. En aquella época, apenas la mitad de los hombres que cumplían veintiún años llegaba a cumplir los sesenta y cinco, momento en el que empezarían a recibir una paga suplementaria. Aquellos que llegaban a los sesenta y cinco podían contar con unos trece años más de vida. Y había muchísimos trabajadores jóvenes dando dinero al sistema para sustentar esa corta jubilación; en aquella época, solo un 7 por ciento de los estadounidenses superaba los sesenta y cinco años. Cuando la economía empezó a florecer otra vez después de la Segunda Guerra Mundial, había cuarenta y un trabajadores aportando al sistema por cada receptor. Esas cifras eran las que sustentaban el sistema cuando su primera beneficiaria, la secretaria de un abogado de Vermont llamada Ida May Fuller, empezó a cobrar los cheques. Fuller había trabajado tres años amparada por la seguridad social y había aportado al sistema 24,75 dólares. Vivió hasta los cien años y, cuando murió en 1975, había recibido 22.555,92 dólares. A esas alturas, la tasa de pobreza entre los mayores había descendido hasta el 15 por ciento, y ha seguido bajando desde entonces, sobre todo debido a los seguros sociales.
Hoy en día, tres cuartas partes de los estadounidenses que cumplen veintiún años también cumplen los sesenta y cinco. Y los cambios en la ley que rige la red de seguros sociales en Estados Unidos han llevado a muchos a jubilarse y a empezar a recibir dinero antes de esa edad. Se han ido añadiendo beneficios con los años. Por supuesto, la gente también vive más; los individuos que alcanzan los sesenta y cinco años pueden contar con otros veinte años de vida. Y como toda persona que no le augura nada bueno al sistema de seguros sociales te podrá decir, la proporción de trabajadores por cada beneficiario ha descendido hasta un insostenible tres a uno.
Esto no quiere decir que la seguridad social esté condenada sin remedio. Se pueden realizar ajustes razonables para que se mantenga solvente durante varias décadas. Pero uno de los ajustes más recomendados, como seguro que supones, se hace con la predicción de que solo obtendremos pequeños avances en cuanto a esperanza de vida en los años venideros. Hay pocos legisladores en Estados Unidos (por no hablar de los otros 170 países que ya tienen algún programa de este tipo) que hayan considerado siquiera la posibilidad de un mundo en el que, a la edad de setenta y cinco años, muchas personas hayan vivido solo la mitad.
Incluso si lo tuvieran en cuenta, muchos políticos, puede que una abrumadora mayoría, escogerá casi con total seguridad enterrar la cabeza en la arena. La arrolladora victoria de Lyndon Johnson sobre Barry Goldwater en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1964 puede atribuirse en gran parte a la hostilidad que parecía sentir Goldwater por los seguros sociales. Pero, en la década de 1980, los políticos de ambos signos ya consideraban que la seguridad social era «el cable de alta tensión» de la política estadounidense: «Como lo toques, estás muerto». En aquel momento, el 15 por ciento de los estadounidenses percibía dinero de la seguridad social. Hoy, la tasa es de un 20 por ciento. Hoy, la gente que pasa de los sesenta y cinco años es un 20 por ciento de los votantes y alcanzará el 60 por ciento en 2060; además, la probabilidad de que vayan a votar duplica la de la población comprendida entre los dieciocho y los veintinueve años.
Hay un argumento de lo más racional para que la AARP (Asociación Estadounidense de Jubilados, por sus siglas en inglés) se resista a cualquier cambio en los seguros sociales. Unos cuantos años más de trabajo para jubilarse no les parece algo tan malo a quienes ocupan puestos que exigen poco esfuerzo físico o para aquellos que están encantados con su trabajo, pero, para los que se han pasado cuarenta y cinco años haciendo un trabajo manual laborioso, en una cadena de montaje o en el puesto más penoso de una envasadora de carne, ¿es justo pedirles que trabajen todavía más? Los fármacos para la longevidad y las terapias para mejorar la salud podrían ayudar a esta gente a que se sintiera mejor y a que viviera sana más tiempo, pero eso no justificaría obligar a personas que han trabajado como mulas casi toda su vida a volver a la mina.
No hay soluciones fáciles, pero, si el pasado es el prólogo (como suele ocurrir con el comportamiento humano), los políticos se quedarán de brazos cruzados observando este desastre a cámara lenta hasta que se convierta en una bola de nieve tremenda; y después seguirán observando de brazos cruzados. En muchos países, sobre todo en los de Europa occidental, los programas de la seguridad social son relativamente generosos con sus beneficiarios y los defienden políticos de izquierda y derecha por igual. Estos programas se han visto afectados en los últimos años por el tremendo déficit nacional y la incapacidad de cumplir con las promesas hechas a los trabajadores mayores, suscitando disputas sobre qué derechos son más sagrados, enfrentando la educación con la sanidad y los cuidados, la sanidad y los cuidados con las pensiones, y las pensiones con las ayudas por discapacidad. Estas disputas van aumentando de tono a medida que los sistemas se ven más comprometidos. Y que se vean comprometidos es algo inevitable a menos que se lleven a cabo reformas revolucionarias que tengan en cuenta el hecho de que las filas de jubilados pronto estarán llenas de personas que, cuando se idearon los sistemas a mitad del siglo XX, se consideraban excepciones por su edad.
Al menos cada dos meses, recibo una llamada de un político para que lo ponga al día sobre los últimos avances en biología, medicina o defensa. Casi siempre acabamos hablando de lo que le pasará a la economía a medida que las personas vivan cada vez más. Le digo que no hay un modelo económico para un mundo en el que las personas vivirán cuarenta años o más pasada la edad de jubilación. Literalmente, no tenemos datos de patrones de trabajo, de disposiciones para la jubilación, de patrones de consumo, de necesidades en cuidados, de ahorros o de inversiones de grupos numerosos de personas que viven más de cien años con bastante salud.
En colaboración con los renombrados economistas Andrew Scott, de la Universidad de Londres, y Martin Ellison, de la Universidad de Oxford, estamos desarrollando un modelo para predecir el futuro. Hay un montón de variables, no todas positivas. ¿Seguirá la gente trabajando? ¿Qué trabajos habrá disponibles en un mundo en el que el mercado laboral ya está siendo transformado por la automatización? ¿Estarán medio siglo o más jubilados? Algunos economistas creen que el crecimiento económico se ralentiza cuando un país envejece, en parte porque la gente gasta menos durante la jubilación. ¿Qué pasará si las personas se pasan la mitad de su larguísima vida sin trabajar, gastando lo justo para sobrevivir?
¿Ahorrarán más? ¿Invertirán más? ¿Se aburrirán pronto de la jubilación y emprenderán otra profesión? ¿Se tomarán largas temporadas sabáticas para volver al trabajo décadas después, cuando se les haya acabado el dinero? ¿Gastarán menos en cuidados porque estarán mucho más sanos? ¿Gastarán más en cuidados porque vivirán mucho más? ¿Invertirán más años y más dinero en su educación desde bien pronto?
Cualquiera que asegure tener la respuesta a alguna de estas preguntas es un charlatán. Cualquiera que diga que estas preguntas no tienen importancia es un necio. No tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Estamos volando a ciegas y nos dirigimos derechos a los sucesos más desestabilizadores de la economía en toda la historia.
Sin embargo, esto no es lo peor.
LO QUE NOS DIVIDE SE HACE MÁS FUERTE
Si pertenecías a la clase media alta estadounidense en la década de los setenta, no solo disfrutabas de una vida más regalada, sino también más larga. Los que estaban en el escalafón de la economía vivían de media 1,2 años más que los que estaban por debajo.
A principios del siglo XXI, la diferencia había aumentado de forma exponencial. Aquellos en la parte alta del espectro económico podían aspirar a seis años más de vida; en 2018, la brecha había aumentado, ya que el 10 por ciento de los estadounidenses más ricos viven trece años más que el 10 por ciento de los más pobres.
El impacto de esta disparidad no se puede exagerar. Solo por vivir más, los ricos se están enriqueciendo más. Y, por supuesto, al enriquecerse más, viven más. Los años extra dan más tiempo para presidir el negocio familiar y para que las inversiones familiares se multipliquen exponencialmente.
La riqueza no solo se invierte en empresas; además, proporciona a los ricos acceso a los mejores médicos (hay como cinco en Estados Unidos y todos parecen acudir a ellos), nutricionistas, entrenadores personales y profesores de yoga del mundo, y también a las terapias médicas más novedosas (inyecciones de células madre, hormonas y fármacos para la longevidad); es decir, se mantienen sanos más tiempo y viven más, lo que les permite acumular más dinero, si cabe, a lo largo de su vida. La acumulación de riqueza siempre ha sido un círculo virtuoso para las familias con la fortuna de entrar en él.
Y los ricos no solo invierten en su salud; también invierten en política, que es uno de los grandes motivos por los que una serie de revisiones de las leyes tributarias estadounidenses han tenido como resultado enormes reducciones de impuestos para los ricos.
La mayoría de los países tiene un impuesto de sucesiones como método para limitar la acumulación de riquezas de una generación a otra, pero es un detalle poco conocido que, en Estados Unidos, los impuestos no se diseñaron en un principio para limitar la riqueza multigeneracional, sino que se impusieron para financiar guerras. En 1797, se promulgó un impuesto federal para crear una armada con la que detener una posible invasión francesa; en 1862, se instauró un impuesto a las herencias para financiar la guerra de Secesión. El impuesto de sucesiones de 1916, muy parecido al actual, se aprobó para ayudar a financiar la Primera Guerra Mundial.
De un tiempo a esta parte, la carga de pagar las guerras se ha trasladado al resto de la población. Gracias a los resquicios legales, el porcentaje de familias ricas estadounidenses que pagan lo que se llamó con mucha astucia «impuesto a los muertos» es cinco veces menor, haciendo que el coste de un «rico muerto» fuera el menor de toda la historia moderna.
Todo esto quiere decir que a los hijos de los ricos les va de maravilla. A menos que haya una revisión de la ley tributaria al alza, les irá cada vez mejor, tanto en relación con la cantidad heredada como con lo mucho más que vivirán respecto de los demás.
Que no se te olvide que ningún país considera todavía el envejecimiento como una enfermedad. Las compañías de seguros no cubren los medicamentos para tratar enfermedades que no están reconocidas por las autoridades estatales, a pesar de que eso beneficiaría a la humanidad y al propio país a la postre. Sin esa denominación, a menos que ya padezcas una enfermedad concreta, como la diabetes en el caso de la metformina, tendrás que pagar de tu bolsillo los fármacos para la longevidad, por lo que serán artículos de lujo. A menos que el envejecimiento se considere una condición médica, en principio, solo los ricos podrán permitirse muchos de estos avances. Lo mismo se puede decir de los sistemas de biomonitorización más avanzados, la secuenciación del ADN y los análisis del epigenoma que permiten personalizar por completo los cuidados sanitarios. Al final, los precios acabarán bajando, pero, a menos que los gobiernos muevan ficha pronto, habrá un período de enorme disparidad entre los muy ricos y el resto del mundo.
Imagina un mundo de ricos y pobres como en la Edad Media: un mundo en el que aquellos nacidos con cierto estatus social, por mero capricho de la suerte, viven treinta años más que aquellos que nacieron sin los medios para comprar, literalmente, las terapias que proporcionan más esperanza de vida y ofrecen más años productivos y mayores beneficios de las inversiones.
Ya hemos dado unos primeros pasos hacia el mundo que predijo Gattaca, la película de 1997: una sociedad en la que las tecnologías pensadas en un principio para ayudar a la reproducción humana se usan para eliminar «condiciones perjudiciales», pero solo para aquellos que pueden permitírselas. En las décadas venideras, salvo que haya un problema de seguridad o una oleada mundial de protestas, seguramente veremos un aumento de la capacidad y la aceptación mundial de la edición genética, lo que permitirá a los padres tener la opción de limitar la predisposición a enfermedades, de escoger rasgos físicos e incluso de seleccionar habilidades atléticas e intelectuales. Aquellos que deseen darles a sus hijos «el mejor comienzo posible», tal como un médico les dice a unos futuros padres en Gattaca, podrán hacerlo, y, con los genes de la longevidad identificados, también podrán darles el mejor final posible. Cualquier ventaja que las personas mejoradas genéticamente tengan se verá multiplicada gracias al acceso económico a los fármacos para la longevidad, a la sustitución de órganos y a terapias que todavía ni nos imaginamos.
De hecho, a menos que actuemos para asegurar la igualdad, estamos al borde del precipicio de un mundo en el que los ultrarricos podrían asegurarse que sus hijos, e incluso sus mascotas, vivan muchísimo más que los hijos de algunas personas pobres.
Sería un mundo en el que ricos y pobres estarían separados no solo por sus experiencias económicas, sino por la definición misma de la vida humana; un mundo en el que los ricos podrán evolucionar, mientras que los pobres se quedarán en la cuneta.
Sin embargo…
Pese al potencial que el aumento de la longevidad humana tiene de exacerbar algunos de los problemas más acuciantes de nuestro mundo, así como de crearnos más dificultades en los próximos años, conservo el optimismo acerca del potencial de esta revolución para cambiar el mundo a mejor.
Al fin y al cabo, ya hemos pasado por esto.
CORREGIR EL RUMBO
Para comprender el futuro, a veces es útil viajar al pasado. De modo que, si queremos comprender mejor el desesperado mundo en el que vamos a adentrarnos, un buen punto de partida es otra época desesperada.
En una ciudad a rebosar de icónicas referencias, desde la Torre de Londres hasta Trafalgar Square, pasando por el palacio de Buckingham o el Big Ben, es perfectamente razonable que muchas personas, incluso muchos londinenses, nunca le hayan prestado especial atención al puente ferroviario de Cannon Street.
No le han compuesto canciones; al menos, que yo sepa. No conozco a ningún autor que haya ambientado sus historias en sus oxidados raíles. Cuando aparece en los paisajes de la ciudad, suele ser casi por casualidad.
Cierto que ofrece una visión nada bonita: una estructura insulsa y meramente funcional de acero verde y hormigón. Y si mirases hacia el este por el río Támesis desde las aceras flanqueadas por farolas del puente de Southwark, mucho más bonito, hasta se te perdonaría que ni reparases en él, aunque lo tengas ahí delante, porque justo a la derecha está el famoso edificio Shard, del arquitecto Renzo Piano, y justo detrás, cruzando el río de una orilla a otra, el famosísimo puente de Londres, entre otras grandiosas vistas río abajo.
En 1866, el año que se inauguró el puente de Cannon Street, vivían casi tres millones de personas en Londres. Llegaron más en los años posteriores, la mayoría en barco hasta la estación de Cannon Street, el equivalente londinense de la isla Ellis, y se dispersaron desde allí en tren, cruzando el humilde puente, hacia otras partes de la ciudad mientras esta crecía y se abarrotaba día a día. Casi no puedo ni imaginarme lo que debió de pensar alguien que viese la muchedumbre que llegaba a diario a la ciudad durante los años en los que Londres parecía totalmente incapaz de sustentar a más personas, mucho menos a las masas que llegaban desde otras partes del mundo y a las que nacían en una ciudad ya superpoblada.
Ni siquiera el éxodo a las colonias de América y de Australia consiguió detener la explosión demográfica. En el año 1800, vivía en Londres aproximadamente un millón de personas y para 1860 esa cifra se había triplicado, desatando unas consecuencias espantosas en la capital del Imperio británico.
El centro de Londres era un lugar especialmente dantesco. El barro y el estiércol de los caballos solían llegar hasta los tobillos en unas calles llenas de periódicos, cristales rotos, colillas y comida podrida. Los estibadores, los obreros de las fábricas, las lavanderas y sus respectivas familias vivían hacinados en cuchitriles con el suelo de tierra. El aire estaba impregnado de ceniza en verano y de una niebla cargada de hollín en invierno. Con cada aliento que tomaban, los londinenses se llenaban los pulmones de mutágenos, partículas cargadas de ácido de azufre, madera, metales, tierra y polvo.
El sistema de alcantarillado pensado para gestionar los residuos humanos de los barrios más ricos del centro de Londres hacía justo eso: enviarlos al río Támesis, donde flotaban hasta más allá de la Isla de los Perros, hacia los barrios más pobres, donde la gente usaba el agua para lavarse y beber.
En tan pésimas condiciones, no debería sorprender que el cólera se extendiera con devastadora rapidez. Y lo hizo, en tres grandes epidemias durante aquel siglo, en 1831, en 1848 y en 1853, y mató a más de treinta mil personas, con miles de muertos más tras pequeños brotes que tuvieron lugar entre medias de esos años.
La «catástrofe final», como se la conoció, se centró casi por completo en los habitantes del Soho, en el West End, donde un pozo de agua contaminada abastecía a más de mil personas. Hoy en día, la bomba del pozo de Broad Street se conserva en lo que ahora es Broadwick Street, rodeada de pubs, restaurantes y boutiques. Los turistas acostumbran a sentarse en la base de granito de la bomba. Salvo por una placa en el edificio de al lado, no hay nada que indique toda la desdicha que generó ese sitio.
Veinte personas murieron durante la primera semana del brote de cólera, entre el 7 y el 14 de julio de 1866, tras haber sucumbido a la diarrea, las náuseas, los vómitos y la deshidratación. Los médicos acababan de darse cuenta de que estaban ante un nuevo brote cuando empezó la segunda oleada. Más de trescientas personas murieron antes del 21 de julio, además de las anteriores. No hubo día alguno entre ese día y el 6 de agosto en el que no hubiera menos de cien muertos, y la cifra siguió aumentando durante todo noviembre.
Ese fue el dantesco escenario en el que una antigua criada llamada Sarah Neal dio a luz a su cuarto hijo el 21 de septiembre de 1866, a poco más de nueve kilómetros del epicentro del brote. Llamó a su hijo Bertie. También lo llamaba así su padre, Joseph Wells. Pero el niño al final decidió usar las iniciales de su nombre de pila, Herbert George.
En el centro de la desesperación y la pobreza, en una ciudad que se resquebrajaba por el peso de la explosión demográfica, en el corazón de la desesperanza, nació el padre del futurismo utópico, H. G. Wells.
Wells es conocidísimo por su ficción distópica La máquina del tiempo, pero, en historias como Esquema de los tiempos futuros, predijo con audacia una «historia futura» que incluía ingeniería genética, láser, aviones, audiolibros y televisión. También predijo que los científicos y los ingenieros nos alejarían de combatir en una guerra tras otra y nos acercarían a un mundo sin violencia, sin pobreza, sin hambre y sin enfermedades. En muchos sentidos, fue el anteproyecto de la visión de Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, sobre un planeta Tierra que sería una base utópica para la exploración de la «frontera final».
¿Cómo pasamos de un mundo de tanta miseria a uno en el que eran posibles semejantes sueños?
En fin, al final resultó que la enfermedad era la cura.
El puente de Cannon Street, acabado el mismo año que maldijo a Londres con la catástrofe final y bendijo al mundo con el genio de H. G. Wells, sigue en pie como testimonio de las formas en las que el Londres del pasado se convirtió en el Londres del presente, de cómo la población y el progreso están intrínsecamente conectados y, de hecho, de los sueños utópicos que se convierten en realidad. Porque la explosión demográfica del Londres del siglo XIX obligó a la ciudad a enfrentarse a sus cambios más espantosos. No había más alternativa. La cosa estaba clara: adaptarse o morir.
Y así fue como, a finales del siglo XIX, se llevaron a cabo en Londres algunos de los primeros proyectos de vivienda pública del mundo, que reemplazaron las chabolas de suelo de tierra por casas arrendadas con fontanería y electricidad, gracias a la Ley de Alojamiento para las Clases Trabajadoras de 1900. Durante el mismo período se asistió a un tremendo aumento de la cantidad y la calidad de las instituciones educativas públicas, incluida la escolarización obligatoria de los niños entre cinco y doce años, que, de forma imperfecta pero cada vez más, alejó a miles de niños de las peligrosas y explotadoras condiciones de la vida en las calles londinenses.
Sin embargo, tal vez la reforma más importante se produjo en el campo de la salud pública, empezando en 1854 con la rebelión del médico John Snow contra la afianzada creencia médica de que el cólera lo causaba el miasma, o «aire insalubre». Tras hablar con los residentes y triangular el problema, Snow hizo que quitaran el brazo de la bomba del pozo de Broad Street. La epidemia terminó pronto. Los funcionarios públicos reemplazaron enseguida el brazo de la bomba, en parte porque una infección de ingesta de aguas fecales era demasiado espantosa de imaginar. A la postre, en el aciago año 1866, el mayor oponente de Snow, William Farr, estaba investigando otro brote de cólera y se dio cuenta de que Snow tenía razón. Aquella escaramuza sanitaria pública condujo a la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento en la capital del mayor imperio del mundo.
Esos avances se adoptaron enseguida en todo el planeta, uno de los mayores logros sanitarios de la historia de la humanidad. El acceso a agua limpia y los sistemas funcionales de saneamiento se han traducido en una vida más larga y sana en todo el mundo, mucho más que cualquier otro cambio en el estilo de vida o que cualquier otra intervención médica. Y Londres, donde empezó todo, es la mejor prueba de ello. La esperanza de vida en el Reino Unido se ha duplicado, y un poco más, en los últimos ciento cincuenta años, y en gran parte ha sido por las innovaciones hechas en respuesta directa a la superpoblación que presentaba y que el parlamentario de principios del siglo XIX William Cobbett llamó con desdén «el gran tumor», un apodo que comparaba la ciudad con un enorme quiste sebáceo y supurante.
Mientras tanto, la transición de la teoría miasmática a la teoría de los gérmenes hizo cambiar desde la raíz las ideas sobre cómo combatir toda clase de enfermedades, allanándole el camino a los grandes descubrimientos de Louis Pasteur sobre la fermentación, la pasteurización y la vacunación. Las consecuencias son muchas y se pueden medir, sin rastro alguno de hipérboles, en cientos de millones de vidas humanas. De no ser por los avances que surgieron gracias a esa época de la historia, miles y miles de millones de personas no estarían vivas hoy día. Tú tal vez estarías aquí. Tal vez yo también estaría. Pero las probabilidades de que estuviéramos los dos serían muy bajas. Al final, resultó que la población de Londres no era el problema.
La cuestión no era cuánta gente vivía en la ciudad, sino cómo lo hacían.
Con nueve millones de residentes y aumentando, Londres hoy tiene tres veces más población de lo que tenía en 1866, pero muchísimas menos mortalidad, enfermedades y desesperación.
De hecho, si tuvieras que describirles el Londres de hoy a los londinenses de aquella época, imagino que te costaría mucho encontrar a una sola persona que no conviniera contigo en que su ciudad, en el siglo XXI, ha sobrepasado en mucho sus sueños más utópicos.
No me malinterpretes: las preocupaciones, cuantiosas y legítimas, por un mundo en el que los seres humanos vivamos más del doble de lo que lo hacemos ahora, o incluso más, no se pueden despachar con una historia sobre el Londres del pasado. La ciudad no es perfecta, ni mucho menos. Cualquiera que haya preguntado alguna vez el precio de un piso de un dormitorio en la ciudad sabe que es verdad.
Sin embargo, hoy podemos ver con absoluta claridad que la ciudad está prosperando, no pese a su población, sino gracias a ella, ya que en la actualidad la capital del Reino Unido, que también es su ciudad más poblada, es el hogar de un sinfín de museos, restaurantes, clubes y culturas. Es el hogar de varios equipos de fútbol de primera división, del torneo de tenis más prestigioso del mundo y de dos de los mejores equipos de críquet del planeta. Es el hogar de uno de los mercados de valores más importantes, de un sector tecnológico en expansión y de muchos de los bufetes de abogados más poderosos del mundo. Es el hogar de decenas de instituciones de educación superior y de cientos de miles de estudiantes universitarios.
Y es el hogar de la que seguramente sea la asociación científica nacional más prestigiosa del mundo, la Royal Society.
Fundada en el siglo XVII durante la Ilustración y dirigida en otro tiempo por el catalizador de Australia, el botanista sir Joseph Banks, así como por mentes míticas como sir Isaac Newton y Thomas Henry Huxley, el descarado lema en latín de la sociedad bien se puede aplicar a la vida: Nullius in verba, como reza bajo el escudo de armas de la sociedad, lo que viene a ser «No te fíes de la palabra de nadie».
De momento, en este capítulo he presentado la defensa, con la que están de acuerdo muchos grandes científicos, de que, incluso con las proyecciones de crecimiento demográfico actuales y siendo conservadores, basadas en una esperanza de vida que apenas se alargará en las próximas décadas, nuestro planeta ya ha sobrepasado su capacidad y nosotros, como especie, estamos agravando el problema por la forma en la que cada vez más elegimos vivir. Y sí, los avances en sanidad y en esperanza de vida podrían agravar considerablemente algunos de los problemas a los que ya nos enfrentamos como sociedad.
Pero hay otra forma de ver nuestro futuro, en la que la vitalidad prolongada y el aumento de población son igual de inevitables, pero no perjudiciales para el mundo. En este futuro, los cambios venideros serán nuestra salvación.
Eso sí, te pido por favor que no te fíes de mi palabra sin más.
UNA ESPECIE SIN LÍMITES
Cuando se hace referencia a él, el científico aficionado holandés Anton van Leeuwenhoek es considerado el padre de la microbiología. Pero Van Leeuwenhoek jugueteaba con muchas cosas, incluida una que podría tener un impacto igual de potente. En 1679, en su intento por trasladarle a la Royal Society lo poblado que estaba el mundo microscópico que no se podía ver, se embarcó en calcular («pero solo aproximadamente», se apresuró él a añadir) la cifra de seres humanos que podrían sobrevivir en la Tierra. Usando la población de Holanda en aquella época, que tendría alrededor de un millón de habitantes, y algunas estimaciones bastante certeras acerca del tamaño y la superficie terrestres, llegó a la conclusión de que el planeta podría albergar unos trece mil cuatrocientos millones de personas.
No era una mala suposición para alguien que estaba usando lo que hoy casi consideraríamos «contar con los dedos». Aunque un poco por lo alto, se encuentra dentro de las estimaciones dadas por muchos científicos contemporáneos que han explorado la misma pregunta con muchísimos más datos a su disposición.
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que remite a sesenta y cinco estimaciones científicas de la capacidad de carga descubrió que la mayoría (treinta y tres) había estimado que la población máxima que podía sustentar era de ocho mil millones o menos. Y sí, según estas estimaciones, ya hemos alcanzado o lo haremos en breve el número máximo de seres humanos que nuestro planeta es capaz de sustentar.
Pero casi un número igual de estimaciones (treinta y dos) concluyeron que esa cifra está un poco por encima de los ocho mil millones. Dieciocho de dichas estimaciones sugirieron que la capacidad de carga es de al menos dieciséis mil millones. Y unas cuantas estimaciones sugirieron que nuestro planeta tiene el potencial de sustentar más de cien mil millones de personas.
Es evidente que las cifras de alguien tienen que estar muy equivocadas.
Como podrás imaginarte, la variación de las estimaciones depende en gran medida de las diferentes formas en las que se definen los límites restrictivos de la población. Algunos investigadores consideran solo los factores más básicos; de forma muy parecida a lo que hizo Van Leeuwenhoek, especulan con un máximo de población por metro cuadrado, lo multiplican por el número de metros cuadros de terreno habitable en la Tierra y ya está.
Las estimaciones más sensatas han incluido factores restrictivos como la comida y el agua. Al fin y al cabo, da igual que podamos meter a decenas de miles de personas en un kilómetro cuadrado (como es el caso de ciudades densamente pobladas, como Manila, Bombay o Montrouge) si se van a acabar muriendo de hambre o de sed.
Las estimaciones detalladas de la capacidad de carga mundial incluyen la interacción de los factores restrictivos y el impacto de la explotación humana en el medioambiente global. Tener tierra y agua suficientes tampoco importa si el continuo crecimiento demográfico agrava las ya catastróficas consecuencias del cambio climático, destruyendo aún más los bosques y la biodiversidad que sustentan nuestra existencia.
Sin embargo, sean cuales sean el método y la cifra resultante, el mero hecho de intentar calcular la capacidad de carga indica que, de hecho, existe un límite máximo concreto. A este respecto, mi colega de Harvard y biólogo ganador de un Premio Pulitzer Edward O. Wilson escribió en El futuro de la vida: «Debería ser obvio para cualquiera que no esté sumido en un delirio eufórico que, sea lo que sea lo que la humanidad haga o no haga, la capacidad de la Tierra para sustentar nuestra especie se está acercando al límite». Eso fue en 2002, cuando la población mundial era de unos ridículos seis mil trescientos millones. En los siguientes quince años, se sumaron mil quinientos millones más.
Los científicos suelen enorgullecerse de rechazar la noción de que cualquier cosa «debería ser obvia». Son las pruebas, no la obviedad, lo que impulsa nuestro trabajo. Así que, cuando menos, merece la pena debatir la abrumadora certeza de que existe un límite, como cualquier otra idea científica.
Cabe destacar que pocos modelos de capacidad de carga tienen en cuenta el ingenio humano. Tal como hemos hablado ya, es más fácil no ver las cosas que vienen que verlas, de modo que acostumbramos a extrapolar al futuro directamente partiendo de cómo son las cosas en el presente. Es algo desafortunado y, en mi opinión, erróneo desde el punto de vista científico, ya que elimina un factor importante de la ecuación.
Las visiones positivas del futuro no son tan populares como las negativas. El científico medioambiental Erle C. Ellis, de la Universidad de Maryland, se ha llevado muchas críticas por rechazar las estimaciones bienintencionadas, aunque imperfectas, y argumentar que no hay un límite divisable científicamente para la cantidad de personas que el planeta puede sustentar. Por supuesto, eso sucede cuando los científicos desafían ideas muy arraigadas. Sin embargo, Ellis se ha mantenido firme, incluso ha publicado un artículo de opinión en el New York Times en el que calificaba de «tontería» la mera de idea de que quizá podríamos identificar la capacidad de carga mundial.
«La idea de que los humanos deben vivir dentro de los límites del medioambiente natural de nuestro planeta niega las realidades de toda nuestra historia, y casi con toda seguridad el futuro —escribió—. La capacidad de carga humana de nuestro planeta surge de las capacidades de nuestros sistemas sociales y de nuestras tecnologías más que de cualquier límite medioambiental.»
Si hubiera algo parecido a un límite «natural», argumenta Ellis, la población humana seguramente lo sobrepasó hace decenas de miles de años, cuando nuestros ancestros cazadores-recolectores empezaron a depender cada vez más de sofisticados sistemas de control de aguas y de tecnologías agrícolas para sustentar y aumentar sus filas. A partir de ese punto, nuestra especie ha crecido exclusivamente por la combinación de la gracia del mundo natural y nuestra habilidad para adaptarnos tecnológicamente a él.
«Los humanos somos creadores especializados. Transformamos ecosistemas para sustentarnos. Es lo que hacemos y lo que siempre hemos hecho», afirmó Ellis.
Según esta línea de pensamiento, pocas de las adaptaciones que sustentan nuestra vida son «naturales». Los sistemas de abastecimiento de agua no son naturales. La agricultura no es natural. La electricidad no es natural. Los colegios, los hospitales, las carreteras y la ropa no son naturales. Hace mucho que cruzamos todos esos puentes, tanto figurados como literales.
Hace poco, en un vuelo de Boston a Tokio, me presenté al hombre que tenía al lado y empezamos a charlar del trabajo. Cuando le dije que intentaba alargar la vida humana, hizo una mueca.
—No sé yo —dijo—. Me parece antinatural.
Hice un gesto para abarcar lo que nos rodeaba.
—Estamos sentados en sillones reclinables, volando a más de novecientos kilómetros por hora a unas siete millas por encima del Polo Norte, de noche, respirando aire presurizado, bebiéndonos un gin-tonic, mandándole mensajes de texto a nuestra pareja y viendo películas a demanda —repuse—. ¿Algo de eso es natural?
No hace falta ir en un avión para estar apartado del mundo natural. Echa un vistazo a tu alrededor. ¿Algo de tu situación actual es «natural»?
Hace mucho que dejamos atrás un mundo en el que la mayoría de los seres humanos podía esperar una vida «sin arte, sin letras, sin sociedad», tal como Thomas Hobbes escribió en 1651, «y, lo que es peor, el miedo continuo y el peligro de una muerte violenta».
Si de verdad eso es natural, no me interesa lo más mínimo tener una vida natural y apostaría lo que fuera a que a ti tampoco te gustaría.
De modo que ¿qué es natural? Desde luego que podemos convenir en que los impulsos que nos llevan a mejorar la vida (a buscar una existencia con menos miedo, peligro y violencia) son naturales. Y es cierto que la mayoría de las adaptaciones que permiten la supervivencia en este planeta, incluido nuestro maravilloso circuito de supervivencia y los genes de la longevidad que este ha creado, son producto de la selección natural, que ha eliminado a lo largo de miles de millones de años a aquellos que no fueron capaces de ponerse a resguardo cuando la situación empeoró; pero muchas otras son habilidades que hemos acumulado a lo largo de los últimos quinientos mil años. Cuando un chimpancé usa un palo para meterlo en el nido de unas termitas, un pájaro deja caer piedras sobre unos moluscos para romper su caparazón o un mono se baña en las cálidas piscinas volcánicas de Japón, todo es natural.
La única diferencia es que los seres humanos somos una especie que se distingue por adquirir y transmitir habilidades aprendidas. En los últimos doscientos años, hemos inventado y usado un proceso llamado «método científico» que ha acelerado el avance del aprendizaje. Según esta perspectiva, la cultura y la tecnología son ambas «naturales». Las innovaciones que nos permiten alimentar a más personas, reducir las enfermedades y, sí, alargar nuestra vida sana son naturales. Los coches y los aviones. Los portátiles y los móviles. Los perros y los gatos con los que compartimos nuestro hogar. La cama en la que dormimos. Los hospitales en los que nos cuidan cuando estamos enfermos. Todo esto es natural para unas criaturas que hace mucho que sobrepasaron la cifra de lo que podía sustentarse en condiciones que Hobbes describió como «solitarias, pobres, crueles, salvajes y cortas».
Para mí, lo único que parece antinatural (en el sentido de que nunca ha sucedido en toda la historia de nuestra especie) es aceptar limitaciones con respecto a lo que puede o no puede mejorar nuestra vida. Siempre nos hemos rebelado contra los límites percibidos; de hecho, la biología nos anima a hacerlo.
Prolongar la vitalidad es una mera extensión de este proceso. Y sí, tiene aparejadas consecuencias, desafíos y peligros, uno de los cuales es el aumento de la población. Sin embargo, que algo sea posible no significa que sea inevitable, porque, como especie, estamos obligados de forma natural a responder con la innovación. De modo que la pregunta no es si los recursos naturales o antinaturales de la Tierra pueden sustentar a ocho mil millones, dieciséis mil millones o veinte mil millones de personas, pues eso es irrelevante; la pregunta es si los seres humanos podemos seguir desarrollando tecnologías que nos permitan continuar un paso por delante del crecimiento demográfico y si podemos hacer del planeta un lugar mejor para todas las criaturas.
Así que ¿podemos hacerlo?
Sin lugar a duda. Y el último siglo es prueba de ello.
PERSONAS, PERSONAS, GLORIOSAS PERSONAS
Después de que nuestra especie estuviera al borde de la extinción hace setenta y cuatro mil años y hasta principios del siglo XX, la población humana crecía a un ritmo que era una fracción de un 1 por ciento cada año mientras nos expandíamos por todas las regiones habitables del planeta, reproduciéndonos con al menos otras dos especies o subespecies humanas. En 1930, gracias a las medidas sanitarias y a la reducción de la mortalidad perinatal, nuestra especie crecía a un ritmo de 1 por ciento anual. Y en 1970, gracias a la inmunización y a las mejoras de la producción alimentaria en todo el mundo, el ritmo era de un 2 por ciento anual.
Esta cifra puede parecer pequeña, pero se sumó bien rápido. Se necesitaron más de ciento veinte años para que nuestra población pasara de mil a dos mil millones; pero, después de alcanzar esa cifra en 1927, solo se necesitaron treinta y tres años más para añadir otros mil millones, y después catorce años para añadir otros mil millones más.
Así es como, al final de la segunda década del siglo XXI, hemos llegado a tener más de siete mil setecientos millones de habitantes en el planeta, y cada año tenemos una persona más por cada kilómetro cuadrado. Si retrocedes un poco y haces un gráfico del tamaño de la población humana a lo largo de los últimos diez mil años, el momento en el que los seres humanos dejaron de ser criaturas muy raras a ser la especie dominante sobre la faz de la Tierra parece una pared casi vertical. A la vista de eso, el bebé del libro que mencioné antes parecía tener una razón de ser.
Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, el ritmo de crecimiento demográfico ha ido decayendo de forma sistemática, sobre todo porque las mujeres con mejores condiciones económicas y más oportunidades sociales, por no hablar de más derechos humanos básicos, eligieron tener menos hijos. Hasta finales de los años sesenta del siglo pasado, cada mujer del planeta tenía una media de más de cinco hijos. Desde entonces, esa media ha descendido drásticamente y, con ella, el ritmo al que crece nuestra población también lo ha hecho.
El porcentaje de crecimiento demográfico anual ha caído del 2 por ciento que había alrededor de 1970 al 1 por ciento actual. Según algunos investigadores, en el año 2100 el porcentaje de crecimiento podría descender hasta una décima parte del 1 por ciento. A medida que esto sucede, los demógrafos de Naciones Unidas anticipan que nuestra población global se estancará, alcanzando alrededor de los once mil millones de habitantes para el año 2100; luego se detendrá y empezará a caer.
Esto supone, tal como hemos hablado, que la mayoría de las personas seguirá viviendo más años de media, pero que también seguirá muriendo con ochenta y tantos. No parece muy probable que vaya a ser el caso. Según mi experiencia, la mayoría de las personas suelen sobreestimar muchísimo el impacto de las muertes en el crecimiento demográfico. Por supuesto que la muerte mantiene a raya la población humana, pero no demasiado.
Bill Gates, en su vídeo de 2018 Does Saving More Lives Lead to Overpopulation?, usó un argumento muy convincente para afirmar que mejorar la salud humana es dinero bien invertido y que no conducirá a la superpoblación. ¿La respuesta corta a si salvar más vidas conduce a la superpoblación?: no.
Si impidiéramos todas las muertes (todas y cada una de ellas en todo el planeta), ahora mismo, añadiríamos unas ciento cincuenta mil personas al día. Eso serían cincuenta y cinco millones cada año. Puede que parezcan muchos, pero sería menos del 1 por ciento. A ese ritmo, añadiríamos mil millones de personas a nuestras filas cada dieciocho años, que sigue siendo considerablemente menor que el ritmo al que se han incorporado los últimos miles de millones de personas y que se puede contrarrestar sin problemas por el declive en el tamaño de las familias.
Sigue siendo un aumento, pero no es la clase de crecimiento exponencial que preocupa a muchas personas cuando se enfrentan por primera vez a la idea de un envejecimiento lento.
Recuerda que estos cálculos serían si detuviéramos de repente todas las muertes. Y, aunque soy muy optimista con respecto a las posibilidades de una vitalidad prolongada, no lo soy tanto. No conozco a ningún científico respetable que lo sea. Cien años es una esperanza de vida razonable para la mayoría de las personas que están vivas en la actualidad. Ciento veinte años es nuestro potencial conocido y muchas personas lo podrían alcanzar; una vez más, con buena salud si las tecnologías en desarrollo dan sus frutos. Si la reprogramación epigenética alcanza todo su potencial o alguien inventa alguna otra forma de convencer a las células de que vuelvan a ser jóvenes, ciento cincuenta años serían posibles para alguien que estuviera viviendo en el planeta ahora mismo. Y, por último, no hay límite máximo biológico, ninguna ley que diga que tenemos que morir a una determinada edad.
Sin embargo, estos hitos llegarán de uno en uno, y despacio. La muerte seguirá formando parte de nuestra vida durante muchísimo tiempo, aunque se vaya retrasando en las próximas décadas.
Sin embargo, ese cambio se enfrentará a la caída de la tasa de natalidad, algo que lleva sucediendo varias décadas. Así que, en general, puede que nuestra población siga creciendo, pero más despacio y no de una forma tan explosiva como vimos en el siglo pasado. En vez de temer el cada vez más moderado crecimiento demográfico que seguramente veremos, deberíamos recibirlo con los brazos abiertos. No olvidemos lo que sucedió durante el siglo pasado: nuestra especie no solo sobrevivió en mitad de una explosión demográfica, sino que prosperó.
Sí, ¡prosperó! Nadie puede pasar por alto la gran catástrofe que hemos desatado sobre el planeta, por no mencionar los males que nos hemos infligido unos a otros. Deberíamos centrarnos en estos fracasos; es la única manera de aprender de ellos. Pero poner el foco constantemente en lo negativo influye en cómo vemos el estado del mundo, tanto ahora como en el futuro, y es muy probable que esta sea la causa de que, cuando la empresa de encuestas mundial YouGov le preguntó a la gente de nueve países desarrollados «Teniendo todo esto en cuenta, ¿cree que el mundo está mejorando o empeorando, o cree que ni está empeorando ni mejorando?», solo un 18 por ciento de los encuestados contestara que las cosas estaban mejorando.
Ah, espera. Fue el 18 por ciento en Australia, que es el país más optimista de las naciones occidentales incluidas en la encuesta. En Estados Unidos, solo el 6 por ciento de los encuestados tenía la seguridad de que las cosas estaban mejorando en el mundo.
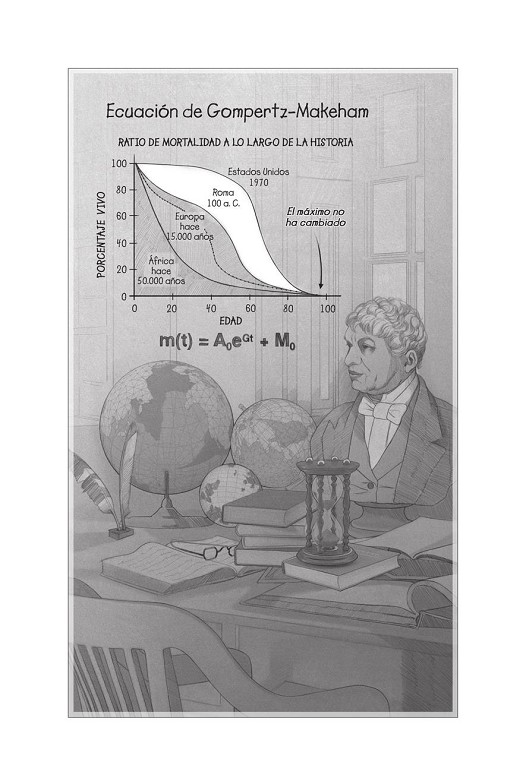
Es importante destacar que los encuestadores no preguntaron si la vida de cada uno de los encuestados estaba mejorando o empeorando. Preguntaron por el mundo. Y les preguntaron a ciudadanos de algunos de sus países más ricos. Y sí, tal vez estas personas tuvieran motivos para pensar que su calidad personal de vida (sustentada hasta hace poco por los beneficios económicos de la esclavitud y el colonialismo) ha ido empeorando desde hace unos años. Sin embargo, también son personas que tienen un acceso muy fácil a información de todo el mundo y, por lo tanto, seamos francos, deberían saber que no es así.
No obstante, en gran parte del resto del planeta el futuro no se ve con tanto pesimismo. Al contrario.
En China, que alberga alrededor de una quinta parte de la población mundial, el 80 por ciento de los encuestados en 2014 por Ipsos MORI, una empresa de investigación británica, creía que la vida de los jóvenes será mejor que la suya. La misma encuesta identificó niveles similares de optimismo en Brasil, Rusia, la India y Turquía, sitios en los que la calidad de vida ha ido mejorando. Y sí, esto incluye el aumento de los hábitos de consumo, pero también una tasa de natalidad menor, la disminución del índice de pobreza, más acceso a agua limpia y electricidad, un acceso más estable a comida y vivienda, y una mayor disponibilidad de cuidados médicos.
El pesimismo, al final, suele ser indicativo de un enorme privilegio. Sin embargo, cuando se observa la imagen global, cuesta mucho defender que el mundo se encuentra en una situación cada vez más miserable. Porque no es así.
En los últimos doscientos años, una época que ha vivido la mayor explosión demográfica de toda la historia de la humanidad, hemos pasado de ser un mundo en el que casi todas las personas, a excepción de los monarcas y la aristocracia, vivían en la pobreza a ser una sociedad global en la que la tasa de pobreza extrema está por debajo del 10 por ciento y disminuye a pasos agigantados. Mientras tanto, en un siglo en el que hemos sumado miles de millones de habitantes a la población del planeta, también hemos mejorado el acceso a la educación en todo el mundo. En 1800, la tasa de alfabetización era del 12 por ciento; en 1900, del 21 por ciento, y en la actualidad, del 85 por ciento. Ahora vivimos en un mundo en el que más de cuatro de cada cinco personas sabe leer y en el que la mayoría tiene acceso inmediato a todos los conocimientos del planeta.
Uno de los mayores motivos por los que la población creció tan rápido a lo largo del siglo pasado es que la mortalidad infantil cayó del 36 por ciento en 1900 a menos del 8 por ciento en el año 2000. Ninguna persona decente podría creer que nuestro mundo sería mejor si un tercio de los niños nacidos siguiera muriendo antes de cumplir los cinco años.
¿Todas estas mejoras en las condiciones de vida de los seres humanos sucedieron pese a la explosión demográfica o gracias a ella? Yo estoy por decir que es lo último, pero tampoco importa. Todo sucedió a la vez. De momento, no hay pruebas en la época actual de que la tasa de población esté relacionada con la miseria humana, mucho menos de que la cause. Todo lo contrario, de hecho; nuestro mundo está más poblado ahora que nunca… y también es un lugar mejor para más personas.
El psicólogo de Harvard Steven Pinker escribió en su libro En defensa de la Ilustración: por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso: «La mayoría de las personas está de acuerdo en que la vida es mejor que la muerte. La salud es mejor que la enfermedad. El sustento es mejor que el hambre. La abundancia es mejor que la pobreza. La paz es mejor que la guerra. La seguridad es mejor que el peligro. La libertad es mejor que la tiranía. Los derechos igualitarios son mejores que la intolerancia y la discriminación. La alfabetización es mejor que el analfabetismo». Tenemos todo esto en mayor medida que hace cien años, cuando nuestro planeta estaba mucho menos poblado y vivíamos menos años.
Así que, cuando pienso en un planeta más poblado, me resulta mucho más fácil imaginarme uno en el que un mayor porcentaje de la población mundial vive mejor que antes. La ciencia me lleva a soñarlo así.
Pero ¿por qué? ¿Por qué vivimos mejor aunque seamos más y vivamos más tiempo?
Hay muchísimos factores, incluido todo lo bueno que se deriva de las redes de capital humano de todas las edades. Pero, si tuviera que explicarlo muy brevemente, me referiría a la «tercera edad».
CARRERA DE FONDO
Hacía un día estupendo en San Diego, California, en junio de 2014. Miles de corredores estaban alineados para la maratón. Entre ellos se encontraba una mujer a la que muchos le habrían echado unos setenta años. Es lo único que la habría hecho destacar entre los corredores, que en su mayoría tenían veintitantos, treinta y tantos o cuarenta y tantos.
Salvo que Harriette Thompson no tenía setenta y tantos. Tenía noventa y uno. Y aquel día reventó el récord oficial de Estados Unidos de una maratón ganada por una mujer nonagenaria: lo rebajó en casi dos horas.
Cuando volvió a correr la prueba al año siguiente, fue un poquito más lenta, pero estableció un nuevo récord como la mujer más anciana que había completado una maratón. Cruzó la línea de meta entre vítores de «¡Vamos, Harriette!» al tiempo que caía sobre ella una lluvia de confeti rojo, blanco y azul.
Thompson, que recaudó más de cien mil dólares para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma con sus carreras, fue una persona increíble, por su vigor y por su gran corazón. Pero lo que hizo físicamente no tiene por qué ser especial. En el futuro, nadie se llevará las manos a la cabeza al ver a una maratonista nonagenaria acercarse a la línea de salida entre personas cronológicamente más jóvenes. La verdad es que costará adivinar la edad de los corredores veteranos.
Lo mismo sucederá en todas las facetas de la vida: en las aulas, donde habrá profesores de noventa años delante de estudiantes de setenta que emprenden una nueva carrera, tal como mi padre hizo; en nuestro hogar, donde los tatarabuelos jugarán por el suelo con sus tataranietos; y en las empresas, donde los trabajadores de mayor edad serán reverenciados y muy codiciados por los empresarios. Ya se puede ver en puestos de trabajo que dependen de la experiencia.
Y ya era hora.
Los ancianos eran reverenciados en las culturas tradicionales como fuentes de sabiduría. Por supuesto que lo eran: antes de la escritura (y mucho antes de la llegada de la información digital), los ancianos eran nuestras únicas fuentes de conocimiento. Eso empezó a cambiar, muy deprisa y por completo, cuando un herrero del siglo XV, Johannes Gutenberg, desarrolló una máquina que llevó a la revolución de la imprenta. La consecuente revolución educativa, en los siglos XIX y XX, llevó a tasas de alfabetización más altas, en consonancia con la disponibilidad de la información. Los ancianos ya no eran la única fuente de información antigua. En vez de ser considerados como un recurso esencial para una sociedad funcional, pasaron a ser considerados una carga.
El laureado nobel Seamus Heaney describió nuestra complicada relación con los padres envejecidos en su poema The Follower, en el que habla de su padre, que tenía hombros como velas, y de Seamus, de niño, «tropezando y cayendo». El poema acaba así: «Pero hoy / es mi padre quien no deja de tropezar / detrás de mí, y se niega a irse».
El trágico poema de Heaney evoca los sentimientos expresados en un artículo de la revista Life de 1959 titulado «Old Age: Personal Crisis, U. S. Problem», en el que hablaba de la vejez y la crisis personal en Estados Unidos.
«El problema nunca ha sido mayor ni la solución más inadecuada —escribió el autor—. Desde 1900, con mejores cuidados médicos, la esperanza de vida ha aumentado en veinte años. Hay cinco veces más ancianos que en 1900… El problema de la vejez llega casi de la noche a la mañana, cuando un hombre se jubila, cuando muere el marido de una mujer.»
Cuando me topé con la polvorienta revista en una librería de Cape Cod, situada en Old King’s Highway, al principio me asombró lo mucho que se había avanzado en igualdad de género desde 1959, pero luego me quedé de piedra al ver lo poco que ha cambiado la forma en la que nos preocupa la calamidad del repentino aumento de ancianos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Colapsarán los hospitales? ¿Y si quieren seguir trabajando?
El impacto de este cambio en la forma en la que muchas personas ven a los mayores ha supuesto un tremendo golpe, sobre todo en la mano de obra, en la que la discriminación por edad campa a sus anchas. Los jefes de personal casi ni se molestan en ocultar sus prejuicios. Ven a los trabajadores mayores como más propensos a enfermedades y a ser menos productivos, y también los consideran incapaces de lidiar con las nuevas tecnologías.
Nada de esto es verdad, menos aún para las personas en puestos de gestión o de dirección.
Sí, antes costaba más ponerse al día con la tecnología. Pero las personas mayores con educación ahora usan la tecnología con tanta frecuencia como los menores de sesenta y cinco años. No te olvides de que hablamos de las generaciones que mandaron cohetes a la Luna y que inventaron los aviones supersónicos y los ordenadores personales.
«Todos los aspectos del rendimiento laboral mejoran con la edad —anunció Peter Cappelli, director de Recursos Humanos del Centro Wharton, después de empezar a investigar los estereotipos que afectan a los trabajadores de más edad—. Creía que la imagen sería menos homogénea, pero no lo es. La yuxtaposición entre el grandísimo rendimiento de los trabajadores de más edad y la discriminación que sufren en el puesto de trabajo no tiene el menor sentido.»
Entre 2012 y 2017, la media de edad de los nuevos directores generales de las mayores empresas de Estados Unidos aumentó de los cuarenta y cinco a los cincuenta años. Sí, es cierto que las personas mayores no pueden realizar trabajos físicos de la misma manera que cuando tenían veinte años, pero, en lo referente a la gestión y al liderazgo, sucede lo contrario. Piensa en algunos ejemplos de liderazgo: Tim Cook, director general de Apple, tiene ahora cincuenta y ocho; Bill Gates, cofundador de Microsoft, tiene sesenta y tres; Indra Nooyi, que hace poco dejó el cargo de directora general de PepsiCo y ahora está en el consejo de Amazon, tiene sesenta y tres; y Warren Buffett, director general de la empresa de inversiones Berkshire Hathaway, tiene ochenta y siete. Estas personas no son precisamente lo que llamaríamos «tecnófobos».
Ya es bastante malo que las empresas se permitan prescindir de buenos trabajadores por estereotipos infundados. Pero esto se lleva a cabo a escala nacional e internacional, dejando de lado a millones de personas en los mejores años de su vida laboral… y todo por unas ideas anticuadas sobre la edad que han dejado de ser ciertas y que lo serán todavía menos en un futuro cercano. Gracias a la Ley contra la Discriminación por Edad en el Ámbito Laboral de 1967, los ciudadanos de Estados Unidos de más de cuarenta años están protegidos contra la discriminación laboral por razón de edad. Sin embargo, en Europa, la mayoría de los trabajadores se ve obligada a jubilarse con sesenta y tantos años, profesores incluidos, personas que están alcanzando su mejor momento profesional. Los mejores se trasladan a Estados Unidos para poder seguir innovando.
Es una pérdida para Europa y algo absolutamente aberrante.
Si fueras el director de transporte de una gran empresa que está a punto de gastarse cientos de miles de dólares en la compra de camiones nuevos con los que renovar la flota, ¿sería mejor invertir en un modelo del que se conoce su fiabilidad para soportar doscientos cincuenta mil kilómetros, o en uno del que se sabe que aguanta el doble? Si todo lo demás es igual, por supuesto que elegirás el camión que dure más; es la mejor inversión, sin más.
Sin embargo, no acostumbramos a pensar en las personas de esta forma. Me parece muy crudo. Al fin y al cabo, los seres humanos no somos productos sacados de una cadena de montaje. Pero las personas son inversiones. Todas las sociedades del mundo hacen una apuesta por todos y cada uno de sus ciudadanos (en su mayor parte a través de la educación y de la preparación) que da sus dividendos a lo largo de su vida como contribuyente. Esas inversiones ya producen tremendos dividendos para nuestras sociedades; por cada dólar que un Gobierno gasta en educación, el PIB crece una media de veinte dólares. Y todo esto en una época en la que las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y la muerte nos restan años productivos. Imagina los dividendos que se obtendrían si alargáramos los mejores años laborales de la gente.
Ahora mismo, alrededor de la mitad de la población de Estados Unidos y de Europa de entre cincuenta y setenta y cuatro años padece problemas de movilidad. Alrededor de un tercio tiene hipertensión. Más de uno de cada diez lucha contra las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Más de uno de cada veinte padece cáncer o una enfermedad pulmonar. Muchos se enfrentan a varias de estas enfermedades a la vez. Aun así, obtienen muchísimos mejores resultados en la mayoría de las tareas mentales, de vocabulario y de escritura, y también en liderazgo.
Cuando alargamos una vida sana, multiplicamos exponencialmente esta inversión. Cuanto más tiempo permanezca la gente activa, mayores serán los dividendos. Esto no quiere decir que las personas deban seguir trabajando. En mi opinión, una vez que has devuelto la inversión que la sociedad hizo en ti, y si puedes mantenerte, no hay motivos por los que no debas hacer lo que te apetezca mientras te apetezca. Pero, a medida que seguimos evolucionando hacia una especie que vive más sana durante más tiempo, las viejas ideas acerca de quién «pertenece» a la mano de obra van a cambiar, y deprisa.
A muchas personas les preocupa que los trabajadores jóvenes «no se puedan hacer un hueco» si nadie se jubila. A mí no. Los países se estancan porque no innovan y no usan su capital humano, no porque no haya suficientes puestos de trabajo. Esto explica por qué países con una edad de jubilación más temprana tienen un PIB más bajo. En los Países Bajos, Suecia, el Reino Unido y Noruega, la edad de jubilación oscila entre los sesenta y seis y los sesenta y ocho años; mientras que en Moldavia, Hungría, Letonia y Ucrania, está entre los sesenta y los sesenta y dos años. No tengo nada en contra de los jóvenes, les doy clase y les enseño todos los días, pero también sé que la ciencia y la tecnología son cada vez más complicadas, y los jóvenes pueden aprender muchísimo de la sabiduría que les brindan décadas de experiencia.
Al hojear revistas viejas, es fácil ver qué asustaba a las generaciones que nos precedieron. Siempre es lo mismo: hay demasiadas personas y no recursos suficientes, hay demasiadas personas y no trabajos suficientes.
En otro número de Life, este de 1963, un artículo dice que la automatización «desplaza a los hombres; ha dejado sin trabajo a cientos de miles de personas y dejará sin trabajo a muchísimas más».
Luego cita un estudio que salió por aquella época: «En las próximas dos décadas, habrá máquinas fuera de los laboratorios capaces de replicar de forma convincente el pensamiento original, igual de bien que lo que se espera de una persona media que se supone que “usa la cabeza”».
El agorero artículo termina así: «Mientras nos quedamos sin fines para los que usar a las personas, por irónico que parezca, nos encontramos en una época en la que producimos personas más rápido que nunca».
Esos miedos nunca se llegaron a materializar, ni siquiera ante otro cambio irrevocable en el statu quo. En 1950, la tasa de mujeres trabajadoras del total de la mano de obra rondaba el 33 por ciento; al final del siglo, casi se había duplicado. Decenas de millones de mujeres empezaron a trabajar a lo largo de esas décadas y eso no desencadenó que decenas de millones de hombres se quedaran sin trabajo.
El mercado laboral no es una pizza con un número de porciones limitado. Cada uno de nosotros puede comerse una porción. Y, de hecho, una mayor participación de las personas mayores, tanto hombres como mujeres, en el mercado laboral podría ser el mejor antídoto contra la inquietud de que vamos a arruinar nuestros programas de seguros sociales. La respuesta al desafío de mantener la seguridad social solvente no es obligar a las personas a trabajar más tiempo, sino permitirles hacerlo si así lo desean. Y, teniendo en cuenta el sueldo, el respeto y las ventajas que conllevan unas décadas extra de vitalidad y la oportunidad de sentirse realizados a través de un trabajo significativo, muchos lo harán.
Incluso tal como están las cosas, muchos estadounidenses piensan trabajar más allá de la edad habitual de jubilación, al menos a tiempo parcial, no siempre por obligación, sino por gusto. Y a medida que más personas reconozcan que trabajar en los llamados «años dorados» no significa estar cansados o desconcertados en el trabajo, recibir un mal trato o tener que pedir permiso para ir al médico a todas horas, la cantidad de personas que querrán seguir activas en esa etapa de su vida aumentará sin lugar a duda. La discriminación por cuestión de edad disminuirá, sobre todo cuando cada vez cueste más ver a simple vista quién es «mayor».
Y si eres político y te preguntas cómo será posible proporcionarle a la gente un trabajo productivo y significativo, piensa en Boston, la ciudad donde vivo. Desde que abrió la primera universidad estadounidense en 1724 y la primera oficina de patentes estadounidense en 1790, la ciudad ha sido la cuna de la invención del teléfono, de la cuchilla de afeitar, del radar, del horno microondas, de internet, de Facebook, de la secuenciación del ADN y de la edición del genoma. Solo en 2016, en Boston se constituyeron 1.869 empresas emergentes y el estado de Massachusetts registró más de siete mil patentes, casi el doble per cápita que California. Es imposible saber cuánta riqueza y cuántos trabajos ha generado Boston para Estados Unidos y para el mundo en su conjunto, pero en 2016 solo la industria robótica dio trabajo a más de cuatro mil setecientas personas en 122 empresas emergentes y generó más de mil seiscientos millones de dólares en beneficios para el estado.
La mejor forma de crear trabajos para las personas productivas de cualquier edad, incluso para los trabajadores menos especializados, es crear y atraer empresas que contraten a trabajadores muy cualificados. Si quieres un país en el que tus ciudadanos prosperen y que sea la envidia de los demás, no reduzcas la edad de jubilación ni pongas trabas a los tratamientos médicos para los ancianos con la esperanza de ahorrar dinero y hacerles un hueco a los jóvenes. En cambio, haz que tu población esté sana y siga siendo productiva y destruye todas las barreras para la educación y la innovación.
Me esfuerzo por ser consciente de la suerte que tengo de vivir en Boston y trabajar en algo que me encanta. Mientras me sienta bien física y mentalmente, no quiero jubilarme. Cuando me imagino con ochenta años, veo una persona que no se siente muy diferente a como se siente con cincuenta (y si funciona la reprogramación, tampoco tendré un aspecto muy diferente). Me imagino entrando en mi laboratorio de Harvard, tal como hago ahora la mayoría de las mañanas, y notar el bombardeo de energía y optimismo de un montón de investigadores que trabajan para hacer descubrimientos encaminados a mejorar la vida de miles de millones de personas. Y me encanta la idea de aplicar la experiencia de sesenta o setenta años a la tarea de liderar y orientar a otros científicos.
Sí, es cierto: cuando la gente escoja seguir trabajando con ochenta, noventa o cien años, cambiará el funcionamiento de nuestra economía de forma radical. Hay billones de dólares escondidos en colchones virtuales y también literales debido al miedo de algunas personas a quedarse sin dinero en un momento de su vida en el que estén demasiado débiles para volver a trabajar. La opción de trabajar a cualquier edad (siempre y cuando se desee y se necesite el trabajo) proporcionará una libertad que hace unos años habría sido impensable. El peligro de quedarse sin ahorros por cumplir un sueño, innovar, crear una empresa o volver a estudiar dejará de ser eso, un peligro; será una mera inversión en una vida larga y plena.
Y es una inversión que dará más dividendos.
DESPLEGAR EL EJÉRCITO
Dana Goldman se conoce al dedillo a los negacionistas.
El economista de la Universidad del Sur de California comprendió, mucho mejor que la mayoría de las personas, que los costes de los cuidados sanitarios habían aumentado de forma drástica en las últimas décadas, no solo en su país, Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sabía que esos costes llegaban en un momento en el que la esperanza de vida de los seres humanos se estaba alargando, lo que tenía como resultado un sinfín de pacientes que estaban enfermos durante más tiempo. Y era muy consciente de la sempiterna pesadilla de la futura solvencia de programas como la seguridad social, que proporcionan los cuidados más habituales. La idea de que miles de millones de personas se hagan mucho mayores parecía como una tormenta perfecta de catástrofes económicas.
Sin embargo, Goldman empezó a darse cuenta unos años antes de la diferencia entre alargar la vida y alargar la vida sana. Tal y como están las cosas, el envejecimiento presenta un revés económico por partida doble, porque los adultos que enferman dejan de generar dinero y de contribuir a la sociedad al mismo tiempo que empiezan a suponer un mayor gasto, pues hay que mantenerlos con vida.
Pero ¿y si las personas mayores pudieran trabajar más tiempo? ¿Y si usaran menos recursos sanitarios? ¿Y si pudieran seguir aportando a la sociedad siendo voluntarios o mentores, o a través de otras formas de servicio? ¿Sería posible que el valor de esos años sanos extra rebajara el golpe económico?
De modo que Goldman empezó a barajar cifras.
Como cualquier economista que se precie, Goldman quiso ser riguroso y conservador en la estimación de los beneficios del envejecimiento retardado. Tanto él como sus colegas desarrollaron cuatro escenarios distintos: uno que se limitaba a proyectar los gastos y los ahorros en condiciones de statu quo; dos que estimaban el impacto de mejoras modestas en el retraso de enfermedades específicas; y uno que evaluaba los beneficios económicos del envejecimiento retardado y, por tanto, reducía todos los síntomas del envejecimiento. Para cada escenario, los investigadores realizaron una simulación cincuenta veces y sacaron la media de los resultados.
Cuando Goldman revisó los datos, quedó algo patente: reducir la carga de una enfermedad, incluso de varias, no cambiaría mucho las cosas. «Realizar progresos con una enfermedad implica que otra ocupará su lugar con el tiempo —afirmó su equipo en la revista Perspectives in Medicine—. Sin embargo, la evidencia sugiere que, si se retrasa el envejecimiento, todos los peligros relacionados con enfermedades mortales o discapacitantes se reducirían a la vez.»
Para que conste, esto es justo lo que sugiero que le sucederá a la carga total de enfermedades a medida que desaceleremos e incluso revirtamos el envejecimiento. El resultado será una actualización del sistema de cuidados sanitarios tal y como lo conocemos ahora. Los tratamientos que antes costaban cientos de miles de dólares podrían acabar obsoletos gracias a pastillas que cuestan unos centavos. La gente pasará los últimos días de su vida en casa, con su familia, en vez de acumulando facturas costosísimas en centros pensados para «envejecer donde toca». La idea de que hubo una época en la que gastamos billones de dólares en intentar estirar unas cuantas semanas la vida de personas que ya estaban al borde de la muerte será un anatema.
El «dividendo de paz» que obtendremos al ponerle fin a nuestra larga guerra contra las enfermedades individuales será enorme. A lo largo de cincuenta años, según estimaciones de Goldman, los beneficios económicos potenciales del envejecimiento retardado ascenderían a más de siete billones solo en Estados Unidos. Y es una estimación a la baja, basada en mejoras modestas en los porcentajes de personas mayores que viven sin enfermedades o incapacidades. Aunque, sea cual sea la cifra en dólares, los beneficios «se acumularán deprisa», escribió el equipo de Goldman, «y se extenderían a todas las generaciones futuras», porque, una vez que sabes cómo curar el envejecimiento, el conocimiento no va a desaparecer.
Aunque solo reinvirtiéramos una pequeña cantidad de ese dividendo en investigación, entraríamos en otra etapa dorada de descubrimiento. Ese descubrimiento estaría megacargado cuando despleguemos un enorme ejército de personas brillantes, no solo para continuar luchando con el fin de prolongar la vitalidad humana, sino para combatir muchos otros desafíos a los que ya nos enfrentamos, como el calentamiento global, el aumento de las enfermedades infecciosas, la adopción de energías limpias, la mejora del acceso a una educación de calidad, proporcionar seguridad alimentaria y evitar extinciones. Todos son desafíos a los que no podemos enfrentarnos con eficacia en un mundo que gasta decenas de billones de dólares al año en combatir enfermedades relacionadas con el envejecimiento una a una.
Ahora mismo, mientras gastamos gran parte de nuestro capital intelectual en medicinas ineficaces, hay miles de laboratorios en todo el mundo con millones de investigadores. Puede que parezca mucho, pero, globalmente, los investigadores solo son una décima parte del 1 por ciento de la población. ¿A qué velocidad podría avanzar la ciencia si liberáramos aunque fuera una pequeña parte del capital físico e intelectual que está anclado en los hospitales y las clínicas, tratando las enfermedades con una medicina apagafuegos?
Este ejército podría aumentarse con miles de millones de personas si se mejoraran las condiciones para el embarazo y la conciliación familiar. Los estudios realizados con animales en mi laboratorio indican que la fertilidad femenina se podría ampliar hasta en una década. Es una idea emocionante, porque en Estados Unidos un 43 por ciento de las mujeres deja su profesión durante un tiempo, casi siempre para hacerse cargo de la crianza de los hijos. Muchas nunca vuelven al trabajo. Si la esperanza de vida y la fertilidad de una mujer se ampliaran, las consecuencias de ese parón serían nimias. Al final de este siglo, casi que miraremos con tristeza el mundo que hoy habitamos, en el que tantísimas personas, sobre todo mujeres, son obligadas a elegir entre tener hijos o el éxito profesional.
Ahora añade a las filas de este ejército el poder intelectual combinado de los hombres y las mujeres que están siendo discriminados por su edad, por las ideas sociales de «la edad adecuada para jubilarse» y por las enfermedades que les arrebatan la capacidad física e intelectual de involucrarse como antes. Muchas personas de setenta y ochenta años volverían al mundo laboral para hacer algo que siempre hayan deseado, para ganar más dinero de lo que ganaban o para ayudar a su comunidad como voluntarios y a criar a los nietos, tal como ha hecho mi padre. Con el dinero ahorrado evitando unos cuidados sanitarios carísimos, se podrían conceder becas de formación durante unos años para que la gente de más de setenta pueda volver a estudiar y empezar en la profesión que siempre desearon, pero a la que no pudieron acceder por haber tomado las decisiones equivocadas o, simplemente, porque la vida se les torció.
Con personas activas de más de setenta años en el mundo laboral, imagina las experiencias que podrían compartir, la fiabilidad del conocimiento institucional y los líderes tan sabios que podrían surgir. Algunos problemas que hoy parecen inabarcables se verían muy distintos al enfrentarlos con los tremendos recursos económicos e intelectuales que ofrece la vitalidad humana prolongada.
Eso podría ser realidad si todos nos involucramos en este mundo con nuestra mejor versión.
LOS MEJORES DE LOS MEJORES
A principios de los años setenta del siglo pasado, dos psicólogos decidieron poner a prueba la parábola del buen samaritano.
La historia bíblica, si haces memoria, se centra en la obligación moral de ayudar a los necesitados, y los psicólogos supusieron que las personas que recordaban la parábola estarían más dispuestas a detenerse para ayudar a alguien en peligro. De modo que contrataron a un actor para que fingiera sentir dolor y pusieron al muchacho (doblado de dolor y tosiendo) en un callejón al lado del aulario Green Hall del Seminario Teológico de Princeton.
Los psicólogos también reclutaron a cuarenta seminaristas para presentar una charla en el aulario. Sin embargo, primero les pidieron que se pasaran por otro edificio del campus. Una vez allí, a algunos de los seminaristas se les dijo que podían ir con tranquilidad al aulario, a otros se les dijo que solo llegarían a tiempo si se iban ya y al grupo final se le dijo que tenía que darse prisa si quería llegar a tiempo.
Solo un 10 por ciento del grupo al que se le dijo que tenía que darse prisa se detuvo para ayudar al joven. Estamos hablando de seminaristas, por favor, y se desentendieron de un hermano necesitado. Uno literalmente pasó por encima del actor para llegar a su supuesto destino.
Sin embargo, en el grupo que no tenía demasiada prisa, más del 60 por ciento se detuvo para ayudar. En ese experimento, la diferencia que instaba a una persona a tomar una decisión compasiva no tenía nada que ver con la moralidad o la religiosidad, sino con si tenía prisa o no.
La idea no es novedosa, por supuesto. En la época en la que Jesús contaba por primera vez la historia del buen samaritano, su contemporáneo en la antigua Roma, Séneca, les suplicaba a sus seguidores que se detuvieran a oler las rosas. «La vida es muy corta y angustiosa para quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro», escribió.
Para las personas que no aprecian la vida, el tiempo se «estima muy barato… de hecho, sin valor alguno», se lamentó. «Estas personas no saben lo valioso que es el tiempo.»
Tal vez esta sea la ventaja social menos considerada de la vitalidad prolongada, y podría ser precisamente la mayor ventaja de todas. Tal vez, cuando no temamos el paso del tiempo, bajaremos el ritmo, tomaremos una honda bocanada de aire y seremos samaritanos estoicos.
Me gustaría enfatizar «tal vez». Seré el primero en decir que esta tesis es más suposición que ciencia. Pero el pequeño experimento de Princeton se basaba y presagiaba a la vez más investigaciones que demuestran que los seres humanos somos mucho más humanos cuando tenemos más tiempo. Sin embargo, todos los estudios tienen en cuenta cómo se comportan las personas cuando disponen de unos minutos o de unas horas de sobra.
¿Qué pasaría si tuviéramos unos cuantos años más? ¿Y unas cuantas décadas? ¿Y unos cuantos siglos?
A lo mejor no haríamos nada de forma distinta, aunque viviéramos doscientos o trescientos años. Al fin y al cabo, en el enorme esquema que es el universo, trescientos años no son nada. Mis primeros cincuenta años pasaron en un suspiro y tengo la sensación de que mil años, que apenas serían veinte suspiros, también me parecerían pocos.
Así que todo se reduce a esto: cuando esos años lleguen, ¿cómo deseamos pasarlos? ¿Seguiremos el peligroso sendero que nos conducirá a la postre a una catástrofe distópica? ¿Nos uniremos para crear un mundo que supere con creces nuestros sueños más utópicos?
Las decisiones que tomemos ahora mismo marcarán qué futuro crearemos. Y es importante. Evitar enfermedades e incapacidades es posiblemente lo que más impacto tendrá a la hora de evitar una crisis global precipitada por el cambio climático, cargas económicas desorbitadas y futuras revueltas sociales. Tenemos que hacerlo bien.
Porque nunca hemos estado ante una elección más crucial en toda la historia de nuestra especie.